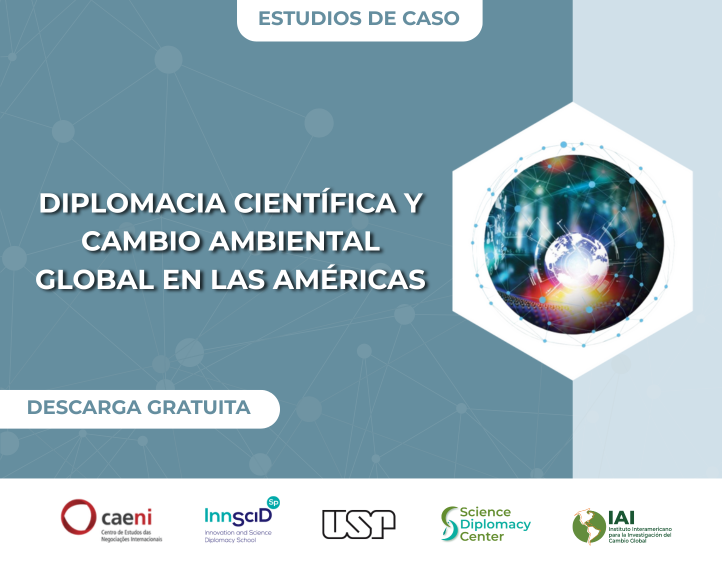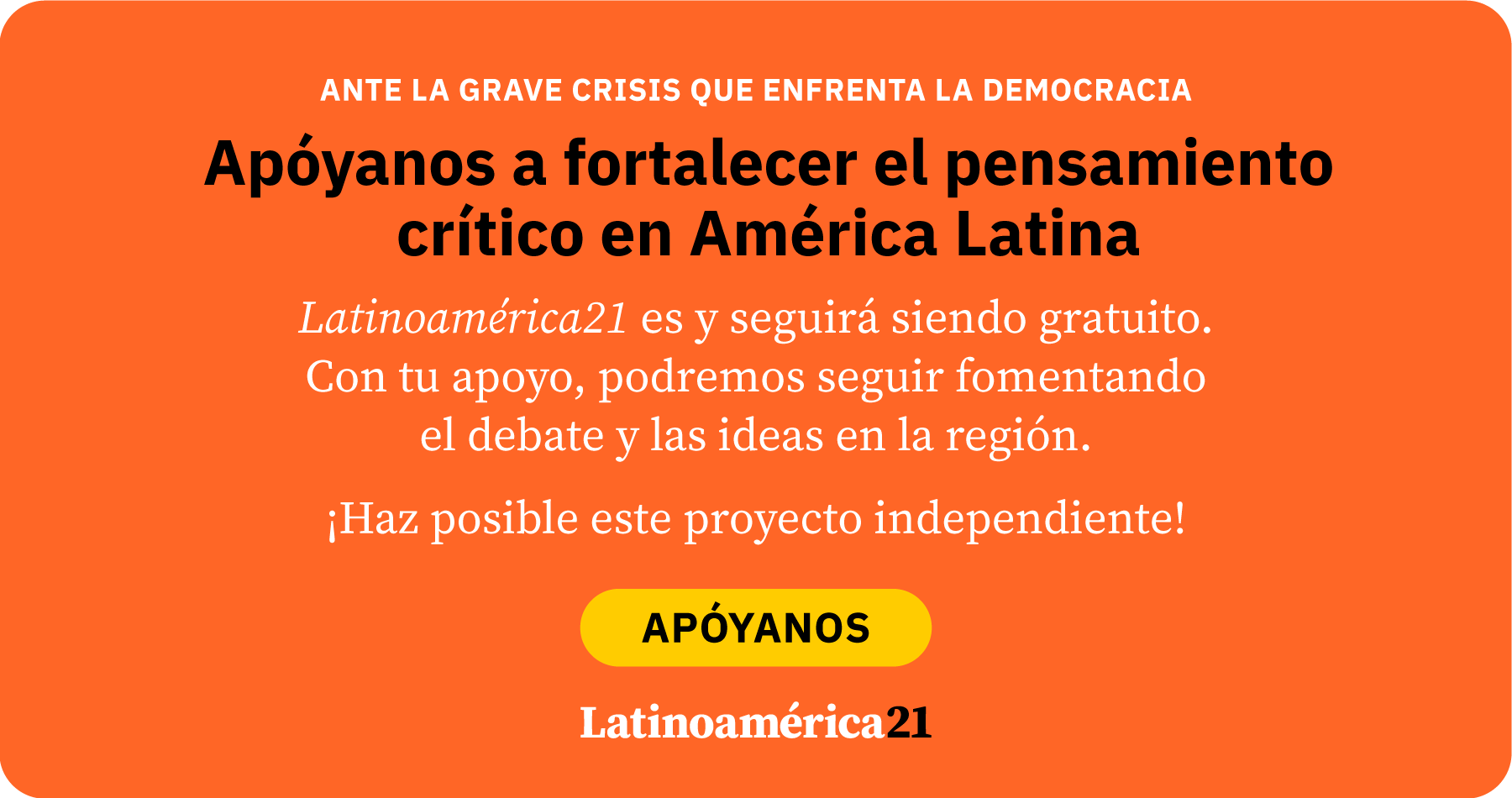La cumbre UE-CELAC dejó una impresión agridulce. Por un lado, estuvo marcada por numerosas ausencias: solo unos pocos jefes de gobierno europeos y latinoamericanos hicieron el viaje a Santa Marta. Por otro lado, ya puede considerarse un éxito el mero hecho de que la cumbre se haya celebrado y de que en la declaración final se haya logrado reflejar un consenso básico en muchos temas de la política internacional. Sin embargo, dicha declaración aporta poco en términos de novedades sustantivas. En este sentido, cabe preguntarse hasta qué punto estas cumbres siguen siendo útiles y necesarias para la cooperación entre la UE y América Latina. El desenlace aparentemente conciliador de la cumbre disfraza problemas y desafíos más profundos que persisten en la relación birregional.
La IV Cumbre UE–CELAC estuvo claramente marcada por las ausencias. Ni Macron, ni Merz, ni Meloni, ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hicieron presentes. En el caso de los líderes europeos, podría argumentarse que su ausencia obedeció a la distancia y a las dificultades logísticas para llegar a Santa Marta —basta mencionar que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo que cambiar de avión en Barranquilla, ya que la pista local no permitía el aterrizaje de su aeronave. Sin embargo, resulta aún más reveladora la ausencia de varios mandatarios latinoamericanos. En cierto modo, fue Lula quien terminó salvando la imagen de su homólogo colombiano con su participación en la cumbre. Paradójicamente, hubo más jefes de Estado latinoamericanos en la ceremonia de investidura del nuevo presidente boliviano, celebrada apenas un día antes del encuentro en Santa Marta. Este contraste ilustra con claridad el limitado poder de convocatoria del presidente Petro en la región.

Existen múltiples factores que explican la limitada asistencia de jefes de gobierno europeos a la IV Cumbre UE–CELAC en Santa Marta (Colombia). En primer lugar, la proximidad temporal con la COP-30 en Belén redujo la disponibilidad de varios líderes europeos, que evitaron prolongar su estancia en América Latina. En el plano político-diplomático, el anfitrión, presidente Gustavo Petro, generó reservas en varias capitales europeas debido a su estilo poco diplomático, su retórica confrontativa y su enfrentamiento con la administración Trump. Fue sintomático que el presidente francés Macron participara en la COP-30 en Belén y no viajara posteriormente a Santa Marta, aunque hizo escala en México antes de regresar a Francia, con el objetivo de dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales entre México y Francia. Por su parte, la presidenta mexicana Sheinbaum tampoco asistió a la cumbre UE–CELAC.
Como señaló el presidente de Brasil, Lula, en su discurso de apertura de la cumbre: “América Latina y el Caribe viven una profunda crisis en su proyecto de integración. Hemos vuelto a ser una región balcanizada y dividida, más orientada hacia el exterior que hacia sí misma”. Si observamos la declaración final de la cumbre, se percibe mucha más desunión en el lado latinoamericano y caribeño que en el europeo. Mientras los 27 gobiernos europeos firmaron la declaración conjunta, en el lado latinoamericano hubo dos países que se negaron a hacerlo: Nicaragua y Venezuela. En el caso de Nicaragua, el gobierno justificó su decisión con una referencia explícita al párrafo que aboga por el fin de la guerra en curso contra Ucrania. Mientras que la negativa de Nicaragua y Venezuela a firmar la declaración ilustra el aislamiento de ambos regímenes en la región, también hubo otras voces disidentes que reflejan la falta de consenso regional y los posicionamientos estratégicos divergentes entre los gobiernos latinoamericanos.
Siete países —Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago— se distanciaron del párrafo 10, que hace referencia al “respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas”; cinco se apartaron del párrafo que menciona el “embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba”; y cuatro del párrafo que alude al conflicto en Gaza. Hubo además otros desacuerdos, siendo Argentina el país con mayor número de observaciones al texto consensuado, con un total de siete.
Detrás de la poca asistencia de jefes de Estado a la cumbre UE–CELAC surge una pregunta más fundamental: ¿Son realmente necesarias las cumbres biregionales de alto nivel? ¿Para qué sirven? Más allá de la cumbre en sí, se celebraron encuentros paralelos entre empresarios y representantes de la sociedad civil. Sin embargo, este tipo de actividades también podrían llevarse a cabo sin necesidad de una cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Lo mismo puede decirse de las reuniones ministeriales en áreas de interés común, donde no es indispensable —ni necesariamente útil— que participen todos los gobiernos de ambos lados del Atlántico.
Desde una perspectiva europea, América Latina como región es demasiado heterogénea para encasillar a todos los países en un mismo esquema. Con algunos existen intereses económicos y estratégicos comunes, mientras que con otros países latinoamericanos son muy limitados e incluso sus políticas pueden ser percibidos como adversos a los intereses geopolíticos y geoeconómicos europeos. Con este trasfondo, las cumbres a menudo se complican y se convierten en una pesadilla para alcanzar declaraciones comunes, que al final solo reflejan el denominador común más bajo.
Sería mucho más efectivo enfocar el diálogo birregional en los socios de alto valor estratégico, así como en aquellos donde exista un consenso amplio sobre cuestiones fundamentales de política internacional. En tiempos de retorno de políticas de poder, intervenciones y amenazas militares, y guerras comerciales, desde la perspectiva europea, la referencia a valores comunes y la virtud del “poder blando” debe complementarse con una política centrada en los intereses geopolíticos y en la dimensión dura del poder, tanto económica como militar —incluyendo la cooperación entre las industrias de defensa. Desde esta perspectiva, para Europa resulta oportuno ampliar e intensificar el diálogo en materia de seguridad con América Latina, aunque dicho compromiso no se extenderá necesariamente a todos los países de la región.
Además, tiene sentido dar prioridad a los socios con los que existen asociaciones estratégicas, como México y Brasil, así como a aquellos con acuerdos de asociación bilaterales, como en el caso de México y Chile. También sería conveniente privilegiar el diálogo con organizaciones regionales que cuenten con acuerdos de asociación con la UE y una estructura institucional más sólida que la CELAC, incluyendo, en un futuro próximo, y ojalá también al Mercosur. Esto supone, como condición, que la UE adopte en su política comercial decisiones que traduzcan en la práctica su discurso geopolítico y geoeconómico.