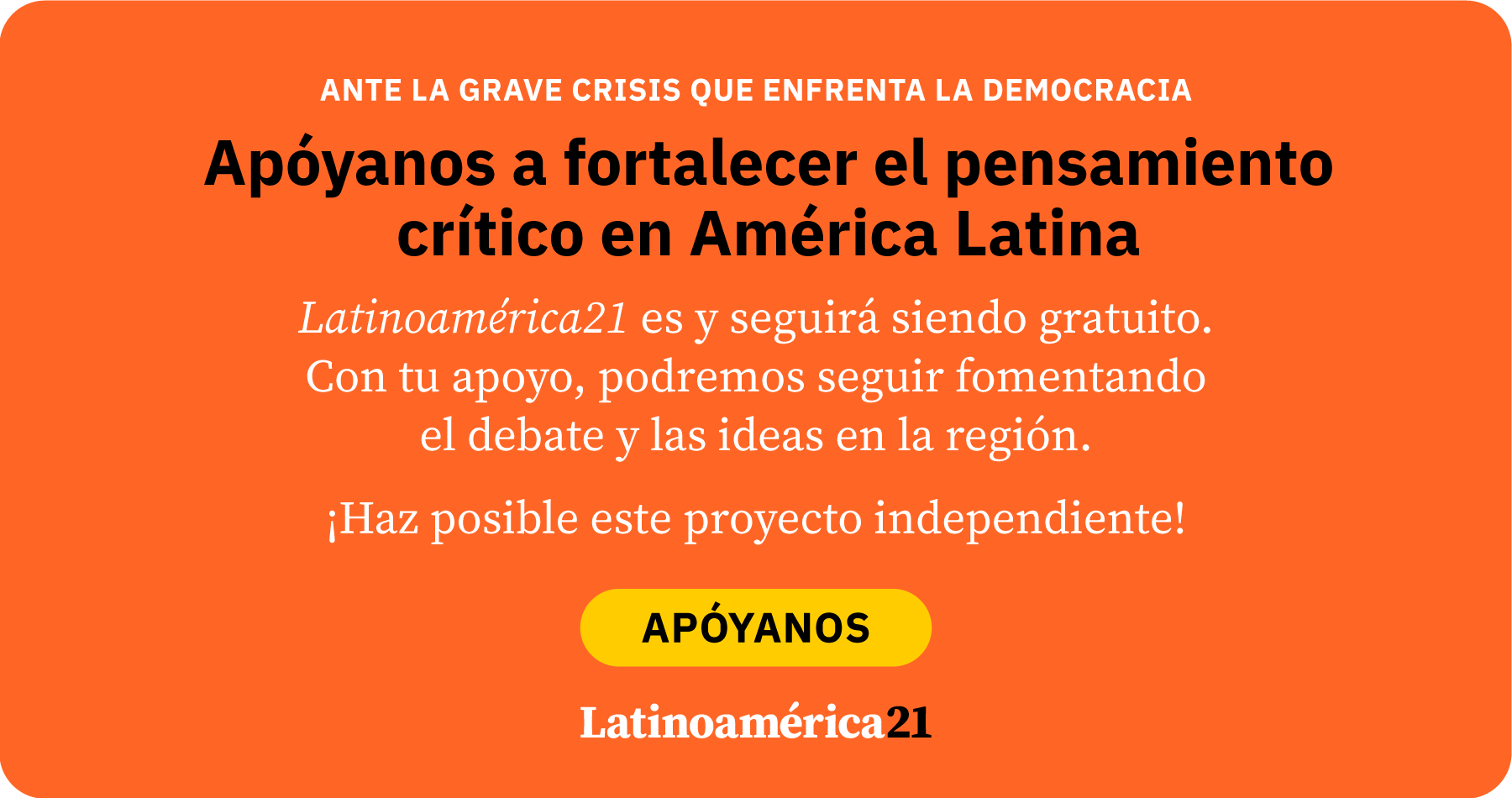América Latina y el Caribe se enfrenta a una paradoja tan indignante como peligrosa. Mientras las democracias de la región muestran signos claros de debilitamiento, una élite económica de ultrarricos con fortunas de más de mil millones de dólares se concentra en apenas 106 personas y sus familias y ha acumulado más de US$565 mil millones en riqueza conjunta. Solo durante los primeros seis meses de 2025, el patrimonio de los milmillonarios latinoamericanos creció a un ritmo doce veces mayor que el producto interno bruto regional de 2024. Mientras tanto, la mitad más pobre de la población sigue sin ver mejoras en su calidad de vida: 170 millones de personas viven en situación de pobreza y 66 millones, en pobreza extrema.
Esta desigualdad no es solo una tragedia social, sino también una amenaza directa a nuestras democracias. Las grandes fortunas no son solo la acumulación de dinero, son la acaparación del poder. Poder para influir en decisiones políticas, financiar campañas, moldear la opinión pública y bloquear reformas fiscales. En nuestras democracias formales —donde cada voto vale lo mismo—, el acceso al poder político está cada vez más mediado por la riqueza. Lo que debería regirse por la regla de “una persona, un voto”, se rige cada vez más por la lógica de “un dólar, un voto”.
Los últimos informes del Latinobarómetro alertan sobre una recesión democrática en la región. Hoy, solo el 48 % de la ciudadanía apoya la democracia como sistema de gobierno, frente al 63 % en 2010. Una de las principales razones es la creciente percepción de que los gobiernos no representan el interés de las mayorías, sino que responden a los privilegios de unos pocos. No es una percepción infundada. Las políticas de austeridad, la baja inversión social y la falta de voluntad para gravar a los más ricos refuerzan la idea de que el Estado está capturado por intereses privados.
La regresividad de nuestros sistemas tributarios es parte central de este problema. En la mayoría de los países de América Latina, el 1 % más rico paga proporcionalmente menos impuestos que el 50 % más pobre. Los impuestos al consumo, como el IVA, son generalizados; en cambio, los impuestos al patrimonio, a las herencias o a las grandes fortunas son escasos o insignificantes. Apenas cinco países de la región tienen impuestos al patrimonio neto, y solo nueve gravan las herencias. Además, la evasión y elusión fiscal —que beneficia casi exclusivamente a las rentas altas y a las grandes corporaciones— equivale al 6,7 % del PIB regional, unos US$433 mil millones anuales. Es el mismo monto que, según la Organización Panamericana de la Salud, deberían invertir los países de la región en los sistemas públicos de salud.
Esta arquitectura fiscal no solo agrava la desigualdad, también socava la base material de nuestras democracias. Sin ingresos suficientes, los Estados no pueden garantizar derechos básicos ni sostener servicios públicos de calidad. La falta de inversión en salud, educación, vivienda, cuidados o protección social deteriora el vínculo entre ciudadanía e instituciones. Así, la desigualdad se convierte en desafección democrática y la desafección, a su vez, en terreno fértil para discursos autoritarios.
Frente a este escenario, la solución es clara: tenemos que avanzar de manera urgente hacia sistemas fiscales progresivos, que graven a quienes más tienen y fortalezcan la capacidad redistributiva del Estado. La política fiscal no puede seguir siendo tratada como una cuestión técnica o secundaria. Es una herramienta profundamente política. Si no está orientada a garantizar derechos, termina reproduciendo —e incluso ampliando— las injusticias que debería corregir.
Tras el lanzamiento por parte de los gobiernos de Brasil y España —con respaldo de Chile y Sudáfrica— de la Plataforma de Acción de Sevilla para promover una iniciativa para impulsar a nivel mundial una mayor tributación de los superricos, la reciente Cumbre por la Democracia, celebrada hace apenas unos días en Chile, reafirmó la necesidad de poner este tema en el centro del debate regional. No se puede hablar seriamente de fortalecer la democracia sin discutir cómo se distribuye el poder económico y político. No se puede proteger la institucionalidad democrática mientras se permite que una élite concentre riqueza, influya en decisiones clave y bloquee cualquier intento de justicia fiscal. El momento para la justicia fiscal es ahora.