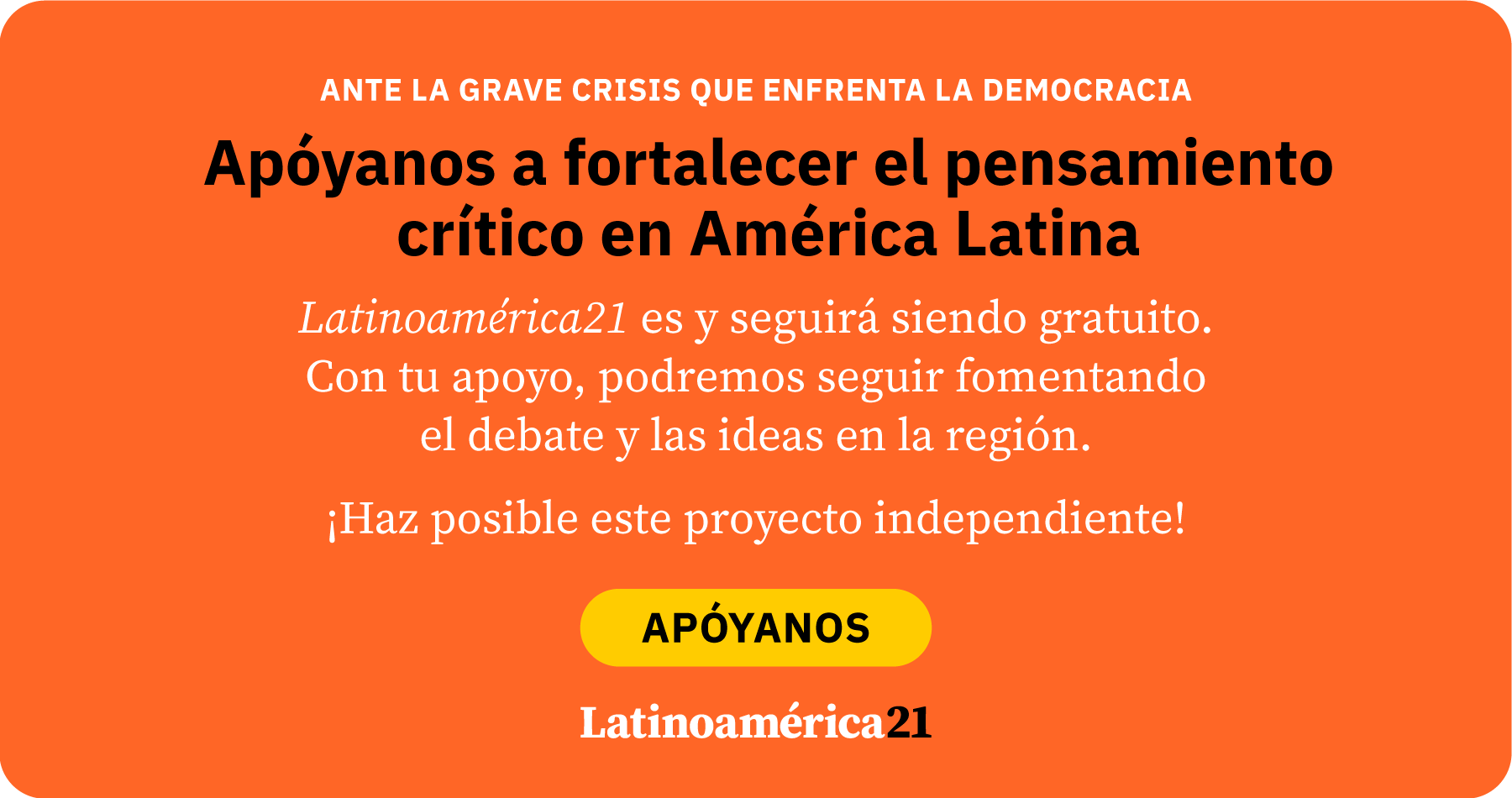Estados Unidos está en un proceso rápido de erosión democrática. No obstante sus limitaciones, hasta enero de 2025 tenía un régimen democrático con elecciones relativamente libres y justas (más en unos estados que en otros), sufragio universal, ausencia de autoridades tutelares, protección de derechos políticos y libertades civiles y una serie de pesos y contrapesos que restringían el poder ejecutivo. Hoy ese régimen ha cambiado sustancialmente. Siguiendo el libreto de Hugo Chávez en Venezuela o Nayib Buekele en El Salvador, en los últimos diez meses la administración ha destruido el aparato burocrático federal, usurpado los poderes del legislativo, utilizado a las agencias del gobierno para atacar, censurar y extorsionar a universidades, medios y opositores, y violado el debido proceso de inmigrantes (y ciudadanos afrodescendientes). El cambio ha sido tan extremo que Steve Levitsky y Lucan Way han declarado que Estados Unidos ya no es una democracia sino un autoritarismo competitivo.
Las implicaciones de este proceso de autocratización en EE.UU. para América Latina son catastróficas. Habilitado por un Congreso y una corte suprema sumisos, cuyas mayorías están más preocupadas por victorias ideológicas que por el estado de derecho o las libertades civiles y políticas, Trump ha logrado funcionar con pocas restricciones. A pesar del esfuerzo de cortes distritales, estatales y federales por bloquear órdenes ejecutivas y acciones violatorias de la Constitución, el presidente ha logrado encontrar mecanismos para eludir decisiones adversas o esquivar requisitos incómodos. Esto es particularmente cierto en áreas en las que la oficina del presidente ha gozado tradicionalmente de mucha flexibilidad (y que afectan con particular fuerza a América Latina) como la ayuda internacional, los procesos de inmigración y la lucha contra el narcotráfico.

En uno de sus primeros actos de gobierno, Trump suspendió y/o eliminó los programas de ayuda internacional de EE.UU. que habían sido aprobados previamente por el Congreso. El presupuesto aprobado por el legislativo para 2024 incluía (entre otras cosas) 90 millones de dólares para programas de promoción de democracia en Cuba, Venezuela, y Nicaragua, 125 millones para contrarrestar el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas en México y combatir la producción y transbordo de cocaína en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica y 82,5 millones para programas para la prevención de la trata de personas y la reducción de violencia contra las mujeres en Centroamérica. El fin de USAID y los programas de promoción de democracia y derechos humanos del Departamento de Estado vienen acompañados de medidas para acabar con la inmigración (del Sur Global). Al comienzo de su mandato, Trump suspendió intempestivamente el programa de asilo y refugiados de EE.UU. y acabó con los programas de protección temporal a más 600.000 inmigrantes haitianos y venezolanos.
Como si eso fuera poco, desde marzo la administración ha utilizado a la policía de inmigración (ICE) para detener y deportar a inmigrantes sin el debido proceso. Para septiembre de 2025, ICE tenía detenidas más de 59.000 personas (el 71,5% de ellas sin sentencias criminales) y había deportado a 234.210 —en muchos casos sin orden judicial—. El proceso de arresto y deportación ha sido tan arbitrario y caótico que en las redadas han caído 170 ciudadanos estadounidenses. Las personas arrestadas por ICE (ciudadanas o no, inmigrantes legales o no) son sometidas a tratos crueles e inhumanos y terminan con frecuencia desaparecidos en el sistema carcelario de inmigración, o deportados a otros países, sin poder contactar con familiares o sus abogados. Para los que crecimos en América Latina viendo o aprendiendo sobre las violaciones de derechos humanos de dictadores como Rafael Videla o Augusto Pinochet, las imágenes de agentes de ICE vestidos de civil con pasamontañas, que se rehúsan a identificarse o producir una orden de captura judicial, mientras meten a personas en carros sin placas, son macabramente familiares.
Las consecuencias de estas políticas de inmigración son particularmente severas para América Latina. No solo ponen a nuestros compatriotas en riesgo, sino que disminuyen el número de inmigrantes en EE.UU., bien sea porque las autoridades los apresan y deportan, o porque las personas que ya viven en el país deciden salir por miedo. A largo plazo, la diminución de ciudadanos viviendo y ganando en dólares cierra lo que hasta ahora había sido una válvula de escape en países con economías débiles. De acuerdo a un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas oscilan entre el 0,1% del Producto Interno Bruto en Argentina, hasta el 27,6% del PIB en Nicaragua. Países como El Salvador, Honduras, y Guatemala reciben una quinta parte de sus ingresos de las remesas que mandan familiares desde el exterior. No todas las remesas vienen de Estados Unidos, pero el 60% de ellas provienen de Norte América.
El ataque a migrantes, el cierre de opciones legales de entrada a EE.UU. y el fin de fondos de ayuda económica a la región se suman a la decisión del gobierno norteamericano de utilizar la fuerza militar contra Venezuela. En los últimos tres meses, EE.UU. ha atacado embarcaciones venezolanas (y también colombianas) que —ellos mantienen— transportaban drogas. Estos ataques no solo violan leyes internacionales, sino que también reflejan cambios preocupantes en la protección del estado de derecho en EE.UU. En una democracia liberal, el aparato de seguridad no puede ser fiscal, juez y verdugo. Inclusive si hubiera evidencia de que estas embarcaciones llevan drogas (lo cual no es del todo claro), el debido proceso obliga a detener la embarcación, buscar evidencia de las drogas y someter a sus tripulantes a un juicio donde se decide si son culpables o no y cuál es la pena que se les asigna.
El uso de un lenguaje de “guerra” por parte de la administración Trump, sumado al aumento de fuerza militar en el Caribe y la sanción de operaciones de inteligencia encubiertas en Venezuela, constituye una política claramente inflamatoria. Algunos senadores están preocupados de que el presidente termine declarando la guerra unilateralmente. Un paso sin precedentes que, ciertamente, sería devastador para la región.
Todo ello me lleva a una última reflexión. El apoyo que EE.UU. le da a líderes y regímenes democráticos (o autoritarios) ha sido absolutamente esencial para la estabilidad de democracias (o dictaduras) en la región. En las últimas dos décadas, la democracia en el continente se ha visto amenazada y debilitada en varios países. Para derrocar dictaduras en Venezuela o El Salvador, y proteger la democracia en países como Argentina, Colombia, o Guatemala, se necesitan aliados democráticos fuertes capaces de ejercer presión que complemente el esfuerzo de movimientos pro-democráticos. La política errática de la administración Trump con Venezuela, el apoyo incondicional a líderes con tendencias autoritarias como Nayib Bukele o Javier Milei y las amenazas a líderes populistas como Gustavo Petro contribuyen a la polarización política, promueven la impunidad, aumentan la influencia de potencias autocráticas como China y Rusia, desestabilizan regímenes democráticos y debilitan a líderes y organizaciones que promueven la democracia en la región.
Es difícil saber si y cómo va a avanzar la erosión democrática en EE.UU. No obstante victorias importantes, los excesos de la administración Trump están movilizando a la oposición dentro del país. Con algo de suerte esta movilización puede frenar los impulsos autoritarios de esta administración. Pero hasta que esto no suceda, es difícil contar con EE.UU. para proteger o hacer avanzar la democracia y los derechos humanos en la región. Hasta el momento, la respuesta a esta nueva realidad ha sido relativamente fraccionada y —en algunos países— improvisada. La región haría bien en buscar respuestas colectivas, fortalecer liderazgos regionales democráticos y prepararse de manera conjunta para los coletazos de la administración Trump.