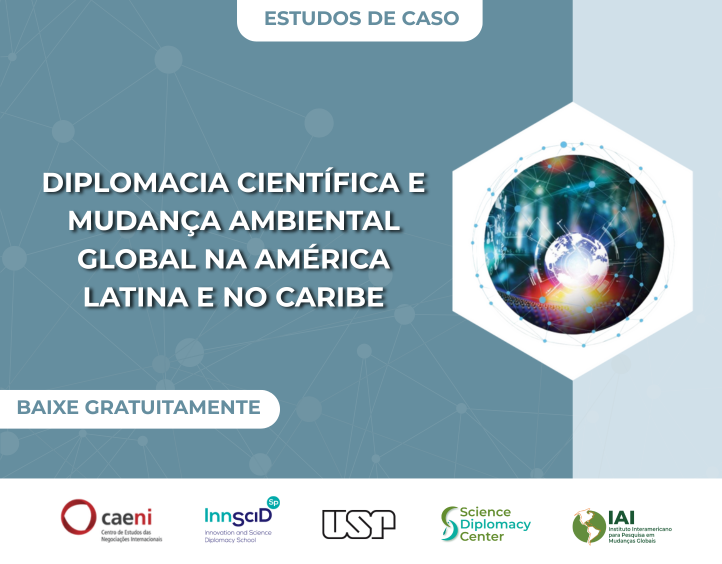América Latina encarna una de las paradojas más profundas del mundo contemporáneo: una región prácticamente libre de guerras entre Estados, pero devastada por una violencia interna letal y persistente. A diferencia de Europa del Este, Medio Oriente o partes del sudeste asiático, aquí no caen bombas, no hay trincheras ni ejércitos enfrentados. Y, sin embargo, las cifras de muertes violentas en tiempos de “paz” superan con creces las de muchos escenarios de guerra abierta.
Desde 1990, menos de 1.000 personas han muerto en conflictos interestatales en América del Sur, en comparación con más de 330.000 a nivel mundial. Solo tres guerras interestatales han marcado el siglo pasado en la región: la Guerra del Chaco (1932–1935), la Guerra de las Malvinas (1982) y el Conflicto del Cenepa (1995). A diferencia de Asia, donde tensiones entre India y Pakistán, China y Taiwán, o las dos Coreas han mantenido vivo el riesgo de conflicto abierto, América Latina ha apostado por la resolución diplomática: el caso del Canal Beagle entre Argentina y Chile en 1978, o el litigio marítimo entre Perú y Chile resuelto en La Haya en 2014, son ejemplos emblemáticos.
Incluso en el terreno nuclear, América Latina ha demostrado una voluntad singular de desescalada. Argentina y Brasil, que en los años 70 y 80 desarrollaron programas nucleares con fines potencialmente bélicos, finalmente optaron por la cooperación en lugar de la carrera armamentista. En 1991 fundaron la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), una entidad binacional única en el mundo que supervisa el uso exclusivamente pacífico de sus programas nucleares. Este modelo contrasta fuertemente con las tensiones nucleares no resueltas en el sur de Asia (India, Pakistán, China), Medio Oriente (Israel-Irán), o incluso Europa del Este (Rusia-Ucrania). La firma del Tratado de Tlatelolco en 1967 —el primero en prohibir armas nucleares en una región entera— refuerza esta trayectoria pacifista.
Una región sin guerras… pero mortal
Pero si América Latina ha evitado la guerra tradicional, no ha escapado a otra forma de devastación: la violencia cotidiana, persistente e internalizada. En términos de homicidios intencionales, la región figura como una de las más peligrosas del planeta. Según la ONU, América Latina concentra el 29% de todos los homicidios del mundo, pese a representar solo el 8% de la población global.
Las cifras son alarmantes: Ecuador registra hoy 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más alta del mundo, solo detrás de Jamaica. México tiene aproximadamente 19, Colombia 25, Venezuela más de 40. En contraste, la guerra en Ucrania, en su momento más cruento (2022), produjo una tasa de entre 6 y 8 muertes por cada 100.000 personas. Es decir, un ciudadano de Guayaquil o Acapulco enfrenta un riesgo de muerte violenta significativamente mayor que un habitante promedio de Kiev.
¿Y la pobreza, la desigualdad, la urbanización?
Comúnmente se citan la pobreza, la desigualdad o la urbanización desordenada como causas estructurales. Pero esto no basta. India, por ejemplo, tiene un coeficiente de Gini (medida de desigualdad) similar al de muchos países latinoamericanos, y enfrenta profundas disparidades sociales y urbanas. Sin embargo, su tasa de homicidios es de apenas 2,8 por cada 100.000 habitantes. En Indonesia es de 0,6, en Filipinas entre 4 y 8, y en Tailandia alrededor de 3,2. ¿Por qué entonces América Latina es tan desproporcionadamente letal?
La descomposición institucional y la herencia posautoritara
Una diferencia clave está en la historia de construcción estatal. En buena parte de América Latina, la transición desde dictaduras militares coincidió con reformas neoliberales que debilitaron aún más la capacidad del Estado. En lugar de construir burocracias eficaces o fuerzas de seguridad profesionales, muchos países optaron por modelos de gobernabilidad personalista y fragmentada. En contraste, países asiáticos como India —con una democracia continua desde la independencia— o Indonesia —que mantuvo estructuras administrativas robustas tras la caída de Suharto— lograron conservar o reconstruir aparatos estatales funcionales. Esta divergencia histórica ayuda a explicar por qué en América Latina la democracia llegó muchas veces sin Estado.
Crimen como poder paralelo
Otra diferencia crucial es el rol del crimen organizado. En América Latina, no solo desafía al Estado: en muchos casos lo sustituye. En ciudades como Caracas, Rosario o Tegucigalpa, los grupos armados no solo delinquen, sino que ejercen funciones estatales: regulan mercados, imponen normas, cobran tributos y ejecutan justicia. Son “micro-Estados” ilegítimos, pero funcionales, que ocupan vacíos dejados por la retirada institucional.
Fragmentación urbana y cohesión social
La disolución del tejido comunitario en las periferias urbanas latinoamericanas —erosionado por décadas de desplazamientos forzados, urbanización caótica y abandono estatal— ha dejado espacios sociales sin contención. En cambio, en muchas ciudades asiáticas, subsisten redes tradicionales (castas, clanes, asociaciones religiosas o clientelares) que actúan como mecanismos informales de regulación y prevención del crimen.
La impunidad: oxígeno de la violencia
Además, la impunidad es el combustible. En México, el 90 % de los homicidios quedan sin resolver. En Brasil, apenas el 20 % termina en condena. En contraste, India investiga el 65 % de los casos, acusa formalmente al 72 %, y condena al 57 % de los acusados. La tasa específica de condenas por asesinato llega al 42,4 %. En países como Indonesia, con tasas de homicidio inferiores a 0,6 por 100.000, el crimen organizado enfrenta un mayor riesgo de castigo, lo que actúa como freno estructural.
Armas por doquier: la letalidad como norma
En América Latina, la omnipresencia de armas agrava el panorama. Brasil tiene 8,3 armas por cada 100 habitantes, México 12,9, Uruguay 34,7. India tiene solo 5,3; Indonesia, 0,6; Filipinas, 3,6. Además, el tráfico ilegal desde EE.UU. dota a los cárteles latinoamericanos de armamento de guerra, superior incluso al de muchas policías locales.
El factor externo: Estados Unidos como parte del problema
La influencia de Estados Unidos ha sido ambivalente: como principal consumidor de drogas, su demanda financia el crimen transnacional, mientras que sus políticas antidrogas —como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida— han contribuido a militarizar el enfoque sin resolver los problemas estructurales. En lugar de fortalecer al Estado, muchas de estas iniciativas lo han fragmentado aún más. En contraste, países asiáticos han aplicado lógicas más centralizadas y menos dependientes de agendas externas.
La ciudad como epicentro de la batalla
La violencia en América Latina es, sobre todo, urbana. Y las ciudades son el nuevo campo de disputa por el control territorial. Rosario, por ejemplo, registró en 2023 más de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, en gran parte vinculados a disputas entre bandas como “Los Monos” y grupos emergentes. En ciudades como Arica o Guayaquil, las alcaldías carecen de control sobre las policías, y enfrentan amenazas armadas sin herramientas institucionales suficientes. En cambio, en urbes como Mumbai (1,3 homicidios) o Manila (3,3), las autoridades locales mantienen redes de contención social y coordinación policial más efectivas.
Violencia sin destino… pero no irreversible
América Latina vive atrapada en un espejismo: paz sin guerra, pero con violencia sin tregua. Como advirtió Roque Dalton, “la violencia no es el problema, sino el estado natural del alma latinoamericana”. Pero esa supuesta “naturaleza” es, en realidad, una construcción. Superarla exige reconstruir instituciones, profesionalizar la justicia penal, recuperar la legitimidad estatal y reconstituir las redes sociales desde abajo. Compararse con Asia muestra que la violencia no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, sociales e históricas. Y por tanto, puede ser desarmada.