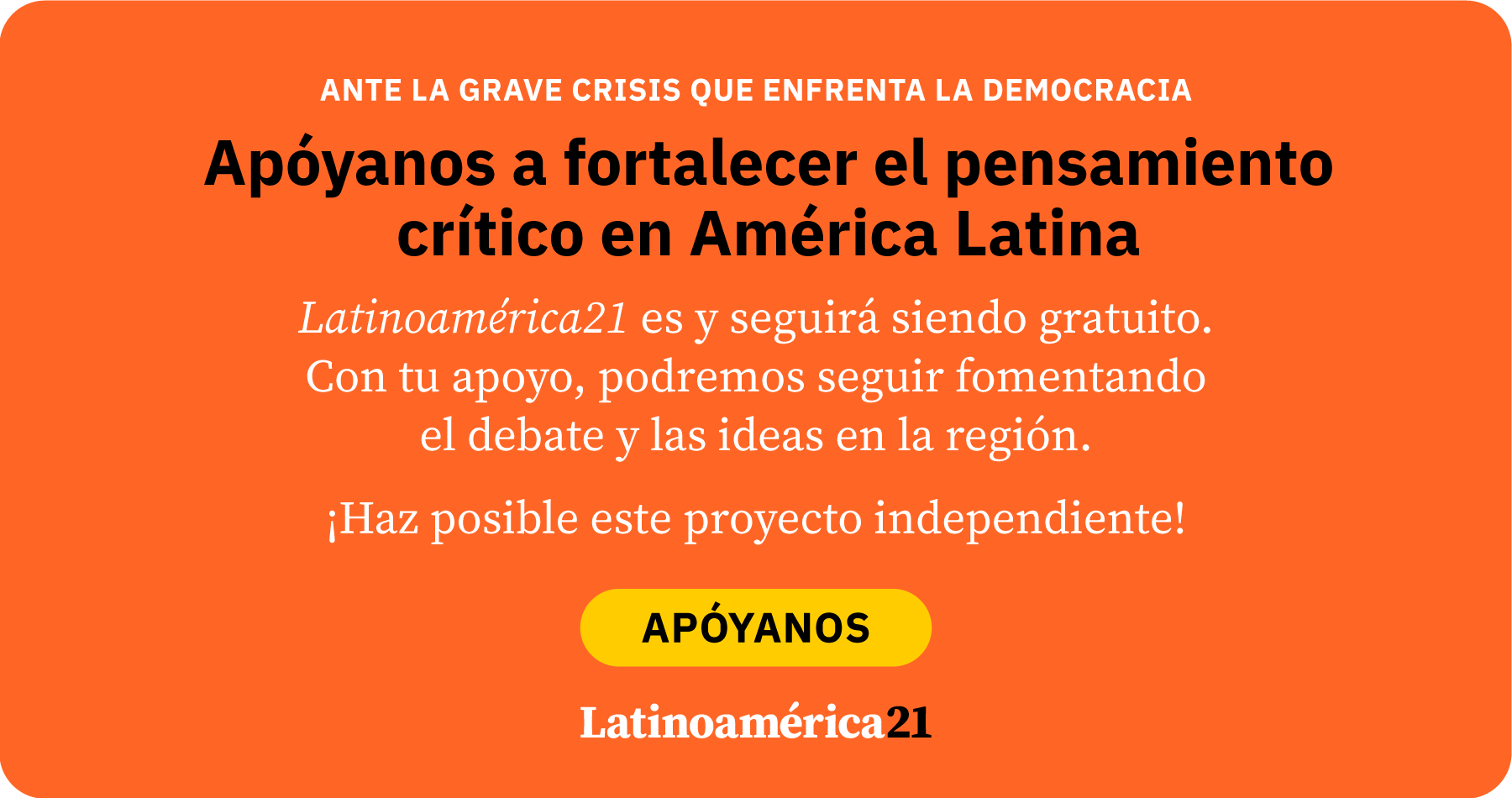En un mundo desordenado donde romper las reglas es más común y las alianzas son más precarias, la política quiere más poder, ya sea para influir, piratear, espiar o disuadir. No se desea depender solo de armas y bombas, también se requiere de mecanismos institucionales con los que avanzar en la estrategia de dominación de las elites dirigentes situadas en su seno o en sus aledaños. Teniendo en cuenta que una cosa es el acceso al poder y otra ejercerlo, si la llegada es cada vez producto de mecanismos plebiscitarios donde predomina el criterio de la mayoría -en una lógica “suma cero” por la que el ganador se lo lleva todo- ¿por qué en su ejercicio no usarla de igual manera, aunque se desbaraten principios que hasta ahora se consideraban intocables?
Además, habida cuenta del nuevo escenario que se ha ido abriendo paso desde que comenzó el siglo, los criterios de comunicación con la ciudadanía, a través de los mecanismos digitales y de sus derivados a la hora de la acumulación de datos y de su manejo, resultan no solo funcionales sino claramente imprescindibles. Si María Antonieta pasó a la historia de la manipulación política por aquel famoso mandato de “démosles pasteles”, ahora la provocación se monta en el entretenimiento que supuestamente de forma gratuita ofrece el mundo digital. Viértase a la masa todo tipo de distracción y de entretenimiento sin olvidar la posibilidad de condicionar sus gustos e inclinar sus preferencias.
El espectáculo puede también nutrirse por la oferta de verdades alternativas y de bien nutridas teorías de la conspiración. El miedo se manipula y asume su condición paralizante, así como la exploración de paliativos variados que tienden hacia la concentración del poder. Mientras, el viejo orden se desmonta con la coartada de la incapacidad que los gobiernos gestados mediante las prácticas tradicionales tienen de solventar los problemas de la gente. En todo ello no es extraño que los gobernantes polemicen entre ellos en las redes sociales a las que acceden directamente mandando también mensajes a sus seguidores para inducirlos en la lógica de la complacencia y de la complicidad. Tampoco lo es que por mor de una bien recibida transparencia se transmita en directo las reuniones del gabinete como acontece en Colombia en los últimos tiempos.
En este contexto, no resulta extraño que el poder -entendido como la habilidad de actuar, la autoridad legal y política, el control o la influencia que uno ejerce sobre otros, como una fortaleza mental o moral y, por supuesto, como ejercicio de la fuerza física- utilice viejos mecanismos refrendarios combinados con otros de nuevo cuño. La invocación al pueblo siempre fue un instrumento al uso. Fuera bajo burdas y siniestras formas de control, como sucedía en la España franquista entre 1939 y 1977 bajo el paraguas de la denominada democracia orgánica, en los diferentes regímenes sultanísticos latinoamericanos de los Somoza, Trujillo, Stroessner, así como en las dictaduras militares, fueran bajo el paraguas de la seguridad nacional o de otro cuño, o en las denominadas democracias populares, fundamentalmente en el este europeo entre 1945 y el inicio de la década de 1990.
Hoy, la añagaza del recurso a la voluntad popular se repite, aunque sea en un contexto muy diferente. Prácticas que en principio son democráticas en lo atinente al respeto que supone la propia idea de consulta ocultan componentes autoritarios en estrategias que tienen como finalidad el mantenimiento en el poder de individuos concretos o de proyectos determinados. Desde la próxima elección popular de magistrados en México, impulsada en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y asumida sin cuestionamiento alguno por su sucesora Claudia Sheinbaum, a la amenaza de la inconstitucional reelección de Donald Trump en 2028, pasando por la torticera consulta popular colombiana patrocinada por Gustavo Petro en torno a la reforma laboral, el juego político se encamina por similares vericuetos.
Sin embargo, son los mecanismos más sutiles de información y de comunicación en los que el mundo se viene socializando en los últimos tres lustros, agudizado su uso y significado durante la pandemia, los que canalizan buena parte de la presente actuación política. A ello se suma el permanente seguimiento de los índices de aceptación popular con los que la dominación se auto justifica permanentemente.
Lo original radica en la configuración de una plutocracia nueva en torno al complejo digital empresarial que penetra en el universo de la política. La presencia de los grandes magnates de aquel en la toma de posesión del presidente norteamericano hace cien días fue la prueba evidente de ello, así como el subsiguiente protagonismo gubernamental de Elon Musk que ahora parece ver su fin. El maridaje de ambos supone una concentración del poder insólita como jamás se había producido. El conocimiento inmediato de las preferencias de las personas unido a la capacidad de moldearlas en conjunción con el brazo ejecutor de la política supone un cambio radical.
En un esquema mucho más acotado el experimento salvadoreño ha sido y continúa siendo un aldabonazo de este estado de las cosas. Aunque aquí ambos factores se dan la mano en la misma persona: el empresario publicitario y luego político Nayib Bukele. Primero, se insertó en la presidencia mediante un proceso electoral incuestionable en el seno de una fuerte crisis sistémica. Después, alumbró un ejercicio del poder atrabiliario mediante un sofisticado equipo de comunicación. Ahora, basado en una ambición ilimitada y en una total deriva autoritaria, gestiona un modelo patético de venta de ilusiones articulado en un patrón de país-cárcel que recibe el aplauso y se inserta en la disrupción trumpista.