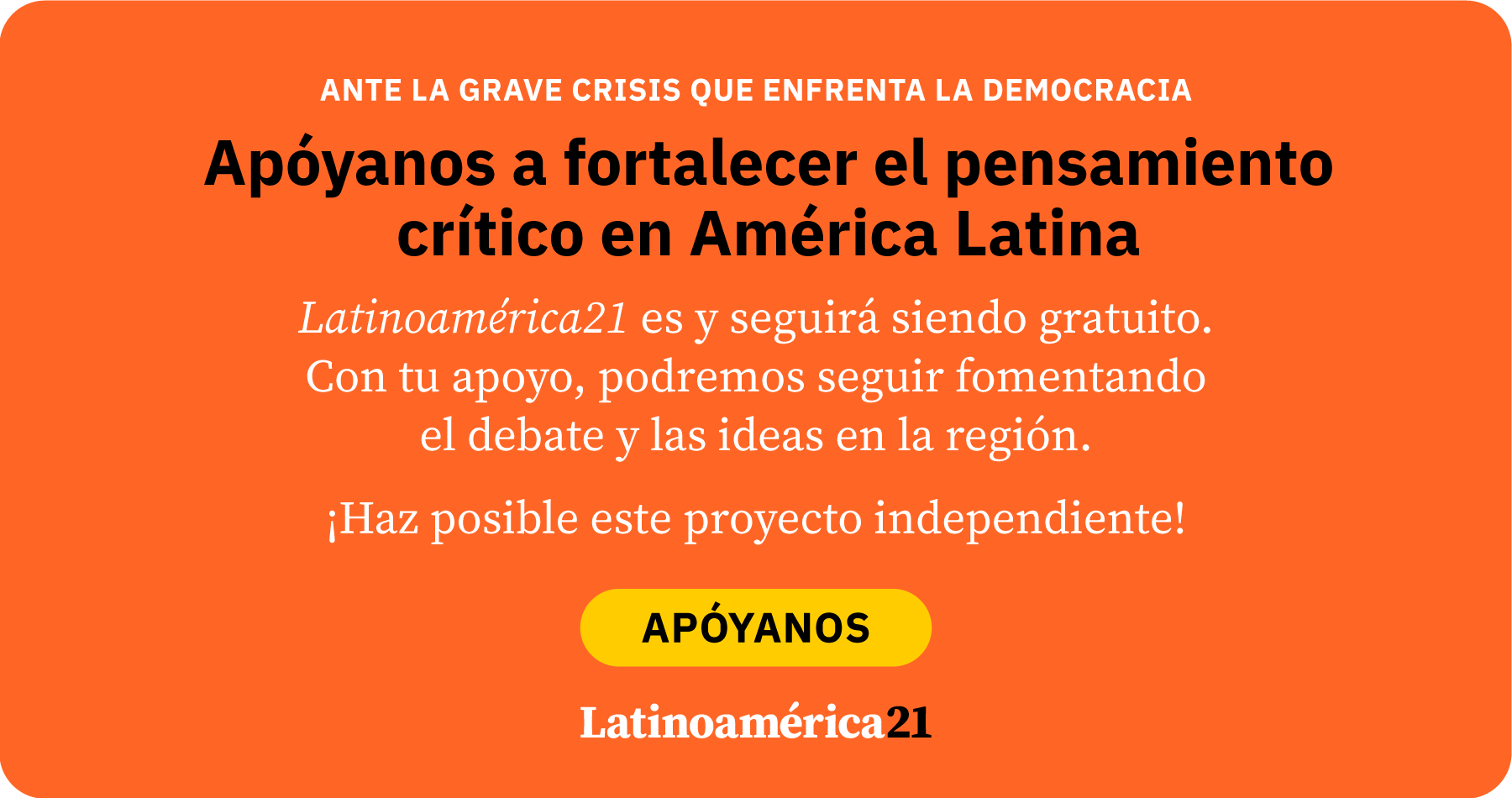La propuesta de expulsión de migrantes irregulares impulsada por el presidente electo José Antonio Kast, y particularmente la idea de un llamado “corredor humanitario” desde Chile a Venezuela, ha logrado instalarse con fuerza en la agenda pública. La relevancia de esta propuesta se debe a que conecta con un malestar extendido de la ciudadanía respecto de la pérdida de control fronterizo, el impacto local de la migración irregular y la sensación de que el Estado llegó tarde y mal a enfrentar el fenómeno.
Pero no es claro que sea viable y sostenible, pues implica una coordinación de Chile, Perú, Ecuador y Colombia en una región donde la política exterior es fluctuante y depende demasiado del color político de los gobiernos. Incluso en los casos de gobiernos con proximidad ideológica, esta cooperación puede ser difícil. El presidente de Perú, José Jerí, ha señalado que ha descartado la idea del corredor humanitario.

En cuanto a política interna, más allá del respaldo inicial que pueda generar, esta propuesta plantea al menos tres riesgos que conviene observar con atención.
El primero es el riesgo de tensión política entre el gobierno y la oposición parlamentaria. La expulsión de migrantes irregulares no es una medida neutra cuando involucra a personas con altos niveles de arraigo, vale decir, familias establecidas, con hijos chilenos, vínculos laborales o comunitarios. En esos casos, la expulsión no solo es una decisión administrativa, sino un acto con fuertes implicancias humanas y simbólicas. Es previsible que estos episodios generen fricciones no solo con la oposición, sino también al interior del propio oficialismo, donde existen sensibilidades más moderadas respecto de cómo abordar la migración irregular. En un sistema político altamente fragmentado, este tipo de tensiones puede convertirse en una fuerza centrífuga que complique la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Es probable que, en una primera etapa, esta política cuente con un apoyo mayoritario, tanto entre la opinión pública como en el sistema de partidos. Pero ese respaldo inicial podría ser frágil en el mediano plazo. A medida que el proceso enfrente dificultades como casos complejos, cobertura mediática adversa o conflictos judiciales, los costos reputacionales comenzarán a acumularse. Y en política, pocas cosas erosionan más rápido a una coalición que una medida que genera altos costos simbólicos sin resultados visibles de largo plazo.
El segundo riesgo es la judicialización. En un estado de derecho, las expulsiones no se ejecutan en el vacío. Si no existen protocolos claros, procedimientos transparentes y criterios bien definidos —si por ejemplo la resolución expulsiva pasara por encima de alguno de los principios que informan al Derecho Administrativo Sancionador (legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad, debido procedimiento, irretroactividad y non bis in idem)—, es altamente probable que muchos migrantes recurran a la justicia para frenar expulsiones inminentes. La acción constitucional de amparo ha sido, históricamente, una de las herramientas efectivas en este ámbito: la Corte Suprema ha acogido en el pasado más del 40% de tales amparos presentados contra expulsiones administrativas. Por lo demás, existe una acción especial que es bastante utilizada en la práctica: la reclamación prevista en el artículo 141 de la ley Núm. 21.325.
Las preguntas que saltan a la vista son evidentes: ¿cuenta el Estado de Chile con la capacidad para hacer frente a este proceso?, ¿contamos con un poder administrador capaz de emitir decenas de miles de actos de expulsión, con pleno respeto de los señalados principios y haciéndose cargo del caso a caso?, ¿podrán los tribunales de justicia resolver decenas de miles de acciones que pudieren impetrarse ante ellos como consecuencia de aquellos actos administrativos sin que se atoche aún más el sistema judicial?
Esto implica que una política diseñada para ser rápida y efectiva en el corto plazo puede transformarse en un proceso lento, fragmentado y judicialmente bloqueado. A ello se suma que muchos migrantes pueden acreditar arraigo significativo en Chile, ya sea por razones familiares, laborales o sociales, lo que refuerza sus posibilidades de éxito ante los tribunales. Además, el derecho internacional es claro señalando que las expulsiones deben ser individuales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe expresamente las expulsiones masivas sin un análisis caso a caso, lo que limita severamente cualquier intento de acelerar el proceso por la vía administrativa.
El tercer riesgo es fiscal y presupuestario. Las cifras que se manejan, más de 320.000 migrantes en situación irregular (SERMIG – INE), suponen un volumen de recursos considerable. Traslados, custodia, tramitación administrativa, coordinación consular y eventuales procesos judiciales implican costos que no son marginales. En un contexto de restricciones fiscales, endeudamiento y compromisos de austeridad, resulta legítimo preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse una política de esta magnitud sin generar una objeción creciente al uso de recursos públicos, especialmente cuando existen otras prioridades sociales igualmente urgentes.
En conjunto, estos tres factores, tensión política, judicialización y restricciones fiscales, configuran un cuadro de riesgo relevante para la sostenibilidad de esta política en el tiempo.
El debate migratorio en Chile exige respuestas firmes, pero también realistas. Las políticas de alto impacto discursivo suelen ser eficaces para ordenar el debate y ganar elecciones, pero no siempre para resolver problemas estructurales. En este caso, el verdadero desafío no está en el anuncio, sino en la capacidad del Estado para administrar sus consecuencias políticas, jurídicas y fiscales sin que la solución termine agravando el problema que busca resolver.