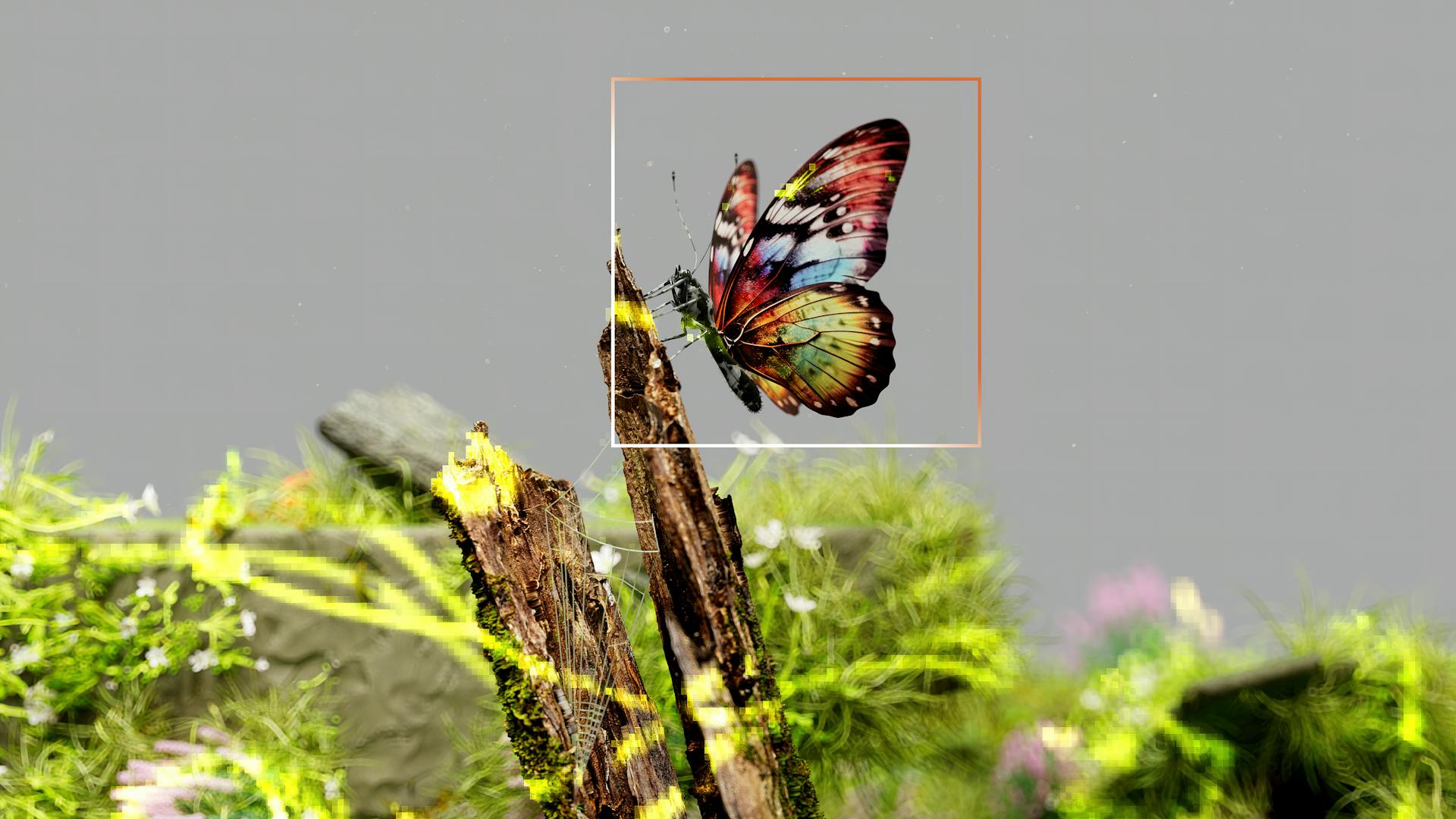América Latina y el Caribe experimentan una transformación digital vertiginosa. Las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial se han convertido en parte integral de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías están generando un impacto ambiental notable y están presionando a los ecosistemas naturales.
Entre el progreso y el riesgo emerge una oportunidad: catalizar el desarrollo humano, desarrollando tecnologías inspiradas en formas y procesos de la naturaleza para encontrar un nuevo equilibrio entre innovación, sostenibilidad y bienestar colectivo.
Biomimetismo: un camino hacia una IA más sostenible
En la naturaleza, la eficiencia rara vez es casualidad. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, no solo impresionan por su tamaño, sino por la sofisticada ingeniería de su cuerpo: las ondulaciones en sus aletas les permiten maniobrar con agilidad, y la textura de su piel reduce la fricción.
Estos principios han inspirado turbinas eólicas más estables y barcos de alta velocidad con menor consumo de combustible. Del mismo modo, la inteligencia artificial (IA) podría beneficiarse de un rediseño inspirado en procesos biológicos, la denominada biomimesis: desde arquitecturas de computación que imiten redes de micelio para optimizar el flujo de datos, hasta sistemas de refrigeración modelados en termiteros para ahorrar energía o algoritmos que, como la fotosíntesis, impulsen energías limpias.
La IA promete transformar la economía global. En América Latina y el Caribe (ALC), se proyecta que la IA contribuya hasta un 5,4% del PIB regional en 2030, equivalente a unos 0,5 billones de dólares. Sin embargo, esta revolución avanza acompañada de un impacto ambiental creciente.
El desarrollo y entrenamiento de grandes modelos de lenguaje requieren enormes recursos. Entre 2020 y 2023, las emisiones de Alphabet, Amazon y Microsoft crecieron un 62% y su consumo eléctrico un 78%, superando los 100 TWh (lo que consumen Colombia y República Dominicana juntos). En 2022, Google y Microsoft incrementaron además en un 20% y un 34% el uso de agua en sus centros de datos. En América Latina, la instalación de centros de datos ya ha generado tensiones, especialmente en regiones con estrés hídrico como Chile, México y Uruguay. Proyectos recientes han sido cuestionados sobre la sostenibilidad de este modelo intensivo en recursos.
Frente a este panorama, urge repensar la arquitectura de la IA. El biomimetismo ofrece una vía inspiradora para reducir su huella ambiental. Al igual que los ejemplos citados de diseño de chips y centros de datos, las formas, procesos y ecosistemas naturales tienen el potencial de permitir ahorros de energía, e incrementos de la capacidad y la estabilidad de generación de energías renovables, en particular la solar y eólica. La integración de principios biomiméticos, aun de adopción incipiente, en el diseño y operación de la IA podría marcar la diferencia entre un modelo de desarrollo sostenible y uno que profundice las crisis ecológicas.
América Latina: un banco de ideas para la innovación
América Latina y el Caribe albergan el 60% de la biodiversidad terrestre global y vastos recursos minerales, teniendo así una oportunidad única en esta transición. La biodiversidad puede convertirse en una fuente inagotable de innovación bioinspirada, posicionando la región como líder en soluciones tecnológicas globales.
Este camino exige un cambio profundo de mentalidad y de política industrial. Hoy, gran parte de la bioinnovación en la región sigue centrada en la explotación de compuestos naturales para cosméticos o agroindustrias, sin un enfoque sistémico en sostenibilidad, ni un foco en el desarrollo local donde se ubica esta biodiversidad.
Para que la IA sea aliada y no amenaza para la biodiversidad en América Latina, se necesitan políticas que impulsen el biomimetismo, garanticen un acceso responsable a los datos y fortalezcan un ecosistema regional de innovación. Igualmente, es esencial formar una nueva generación de científicos, ingenieros y emprendedores que trabajen en la intersección entre biología, IA y diseño sostenible.
Del potencial a la acción: el papel de los gobiernos y otros actores en la IA biomimética
La falta de infraestructura digital y capacidades de cómputo limita el desarrollo de modelos propios de IA en la región. Muchas universidades carecen de laboratorios especializados, mientras la fuga de talento debilita la innovación local. A ello se suma la dependencia de hardware y software importado, que expone a los países a cuellos de botella geopolíticos y a la volatilidad de insumos estratégicos como los semiconductores.
Incluso en los casos donde existen capacidades técnicas, los marcos regulatorios son insuficientes o están desactualizados, lo que dificulta el acceso a datos de biodiversidad y frena la colaboración entre actores públicos, privados y comunitarios.
Confiar en que el mercado, por sí solo, canalizará las inversiones necesarias para una IA biomimética es ingenuo con un gran número de actores que priorizan la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad a largo plazo. Aprovechar la biodiversidad para el diseño tecnológico exige políticas que integren ciencia, industria y conservación. Los gobiernos deben fijar estándares de sostenibilidad, financiar investigación interdisciplinaria, asegurar la soberanía de los datos ambientales y crear hubs regionales que reúnan a ingenieros, biólogos y emprendedores.
En este ámbito también hay buenas noticias. El Centro TIDE de la Universidad de Oxford va a lanzar en la próxima COP30, que se va a celebrar en Belem, a las puertas de la Amazonia brasileña, una iniciativa para diseñar soluciones de eficiencia energética y de impulso a energías renovables inspiradas en la naturaleza lideradas por start ups y centros de investigación en la región.
Esta revolución digital no tiene por qué convertirse en un nuevo ciclo extractivo de la naturaleza. Puede y debe ser una oportunidad para reconciliarnos con ella. Como enseñan las ballenas, a veces las soluciones más avanzadas están justo delante de nuestros ojos, o nadando en el océano, desde hace millones de años.
Este artículo presenta un avance del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.