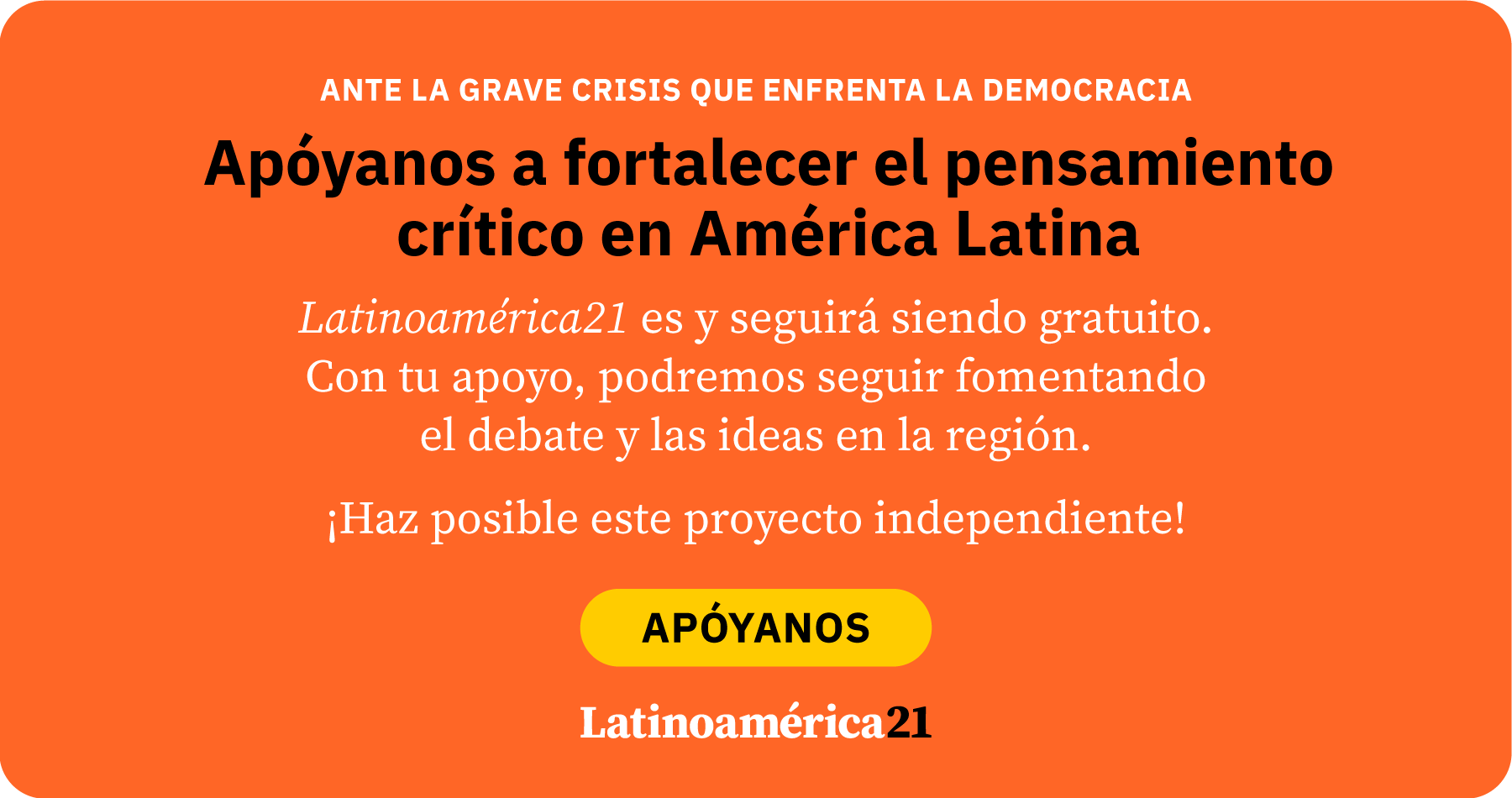Las estructuras administrativas y fiscales que hoy definen la organización territorial de los países latinoamericanos son herederas de pasados múltiples, cuyas raíces profundas se hunden en sus experiencias coloniales. Para la América hispánica, el legado borbónico del siglo XVIII impuso una tradición centralista destinada a fortalecer el control fiscal de la Corona, mientras que la colonización portuguesa en Brasil cultivó una descentralización más orgánica. Tras las independencias, esta divergencia inicial se amplificó: los territorios hispanoamericanos oscilaron entre experimentos federalistas y bruscas recentralizaciones, siempre al compás de las guerras civiles y conflictos interestatales que forjaron sus Estados nacionales. Así, los modelos actuales de gestión territorial llevan la marca indeleble de esos siglos de ensayo y error institucional.
Estos procesos se cristalizaron en órdenes constitucionales que institucionalizaron el grado de descentralización de cada nación. En las federaciones como Argentina, Brasil y México, la autonomía subnacional se erige como un derecho originario, no como una simple concesión del poder central. Argentina articula este principio mediante provincias con gobiernos plenos y un sistema fiscal mixto que combina impuestos propios con la siempre conflictiva coparticipación federal. Brasil radicaliza esta lógica al constitucionalizar incluso la autonomía municipal, sustentada en tributos locales como el Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios ICMS. México, en cambio, presenta un federalismo atenuado donde los estados, pese a su autonomía formal, dependen financieramente de las transferencias federales, herederas de una tradición centralista.

Por su parte, países como Chile, Perú y Colombia han estado dominados por una tradición centralista, con breves periodos de descentralización que suelen revertirse. Chile encarna el centralismo más puro: incluso con gobernadores electos, su autonomía fiscal es mínima y servicios esenciales como salud y educación se dirigen desde ministerios nacionales. Perú yace en un limbo descentralizador, donde gobiernos regionales nominales operan bajo el férreo control limeño del canon minero y otros recursos. Colombia, por su parte, habita una paradoja: ha construido una descentralización administrativa notable donde territorios gestionan servicios vitales, pero lo hace con recursos ajenos, evidenciando la contradicción fundamental entre gasto descentralizado y recaudación centralizada que define a los estados unitarios de la región.
La comparación de los datos fiscales recientes revela patrones estructurales decisivos en la organización territorial de estos tres países. Colombia emerge con una peculiaridad singular: ostenta el mayor grado de descentralización del gasto público entre los tres países, con los gobiernos territoriales (departamentos y municipios) ejecutando una proporción significativamente mayor de recursos que sus pares andinos: cerca del 40% del gasto total del gobierno general, una proporción notablemente superior al 25% de Chile y al 20% de Perú calculados con datos de la CEPAL. Sin embargo, esta autonomía operativa es engañosa, pues se sustenta en que la abrumadora mayoría de sus ingresos provienen de transferencias centrales a través del Sistema General de Participaciones (SGP), evidenciando una profunda dependencia financiera del nivel nacional. Chile, por su parte, representa la coherencia centralista: su gobierno central concentra la mayor parte del gasto público (75% del gasto público total del gobierno), mientras que las regiones, provincias y municipalidades dependen casi por completo de fondos como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con una recaudación propia mínima. Perú completa este panorama con el modelo más extremo de concentración fiscal (80% del gasto se decide centralmente), donde incluso mecanismos de redistribución como el canon minero están tan regulados desde el gobierno central que no logran alterar la lógica de dependencia territorial.
La paradoja colombiana se manifiesta en una descentralización truncada: el país ejecuta de manera descentralizada, pero recauda centralizadamente. Mientras Chile y Perú mantienen una coherencia centralista, Colombia ha creado un híbrido donde los territorios administran servicios cruciales con recursos ajenos. Esta contradicción se agudiza en el nivel departamental, donde la Constitución de 1991 prometió un equilibrio territorial que nunca se materializó plenamente. Tres décadas de reformas han convertido a los departamentos en administradores pasivos del SGP, con una autonomía fiscal que apenas alcanza entre el 10% y 15% de sus ingresos. Los departamentos cargan con responsabilidades estratégicas —desde hospitales de alta complejidad hasta la gestión de cuencas hidrográficas—, pero operan con manos fiscales atadas por el gobierno central. Es más, mientras grandes ciudades como Bogotá o Medellín movilizan ingresos propios robustos, la mayoría de las gobernaciones languidecen sin recursos autónomos. Este divorcio entre competencias y capacidad financiera ha creado un sistema atrofiado, donde la descentralización colombiana sigue siendo un proyecto a medio camino, atrapado entre la retórica autonómica y la realidad de un centralismo fiscal que asfixia el desarrollo territorial.
Chile, Perú y Colombia comparten recientes intentos por reformar las competencias fiscales de sus regiones, aunque con estrategias divergentes. Mientras Chile ha avanzado gradualmente desde lo territorial hacia el centro desde la reforma a la regionalización del país de 2018, Perú y Colombia han optado por la vía contraria, impulsando reformas desde el nivel central. La reciente Ley Orgánica de Competencias presentada en Colombia en septiembre del presente año ilustra este modelo: aunque busca definir las obligaciones territoriales en educación, salud e infraestructura con los nuevos recursos del SGP, el proyecto fracasa en su propósito esencial. Lejos de delimitar competencias, deroga normas clave sin establecer mecanismos de reemplazo, omite definir la distribución concreta de recursos –generando un grave riesgo financiero para los municipios– y crea un Consejo Superior de Autonomía controlado por entidades nacionales que burocratiza la toma de decisiones. Además, delega aspectos cruciales a “futuras reglamentaciones” no especificadas y reintroduce reformas ya acordadas por el Congreso, desconociendo consensos previos. La iniciativa, en lugar de clarificar, profundiza la incertidumbre.
Luego de la reforma al SGP aprobada en 2024, Colombia intenta lo que se podría llamar un “aterrizaje controlado” de la descentralización, fusionando la claridad legal que Perú no logró implementar con una inyección de recursos que Chile ha aplicado con mayor gradualidad. Esta encrucijada refleja la paradoja colombiana: el país busca perfeccionar un mecanismo como el SGP que ya permite una descentralización operativa excepcional en la región, aunque aún sujeta a la voluntad fiscal del centro. Como suele ocurrir en América Latina, el éxito final no dependerá de las leyes escritas, sino de la esquiva alquimia entre la voluntad política, la herencia institucional y la capacidad de gestión en los territorios.