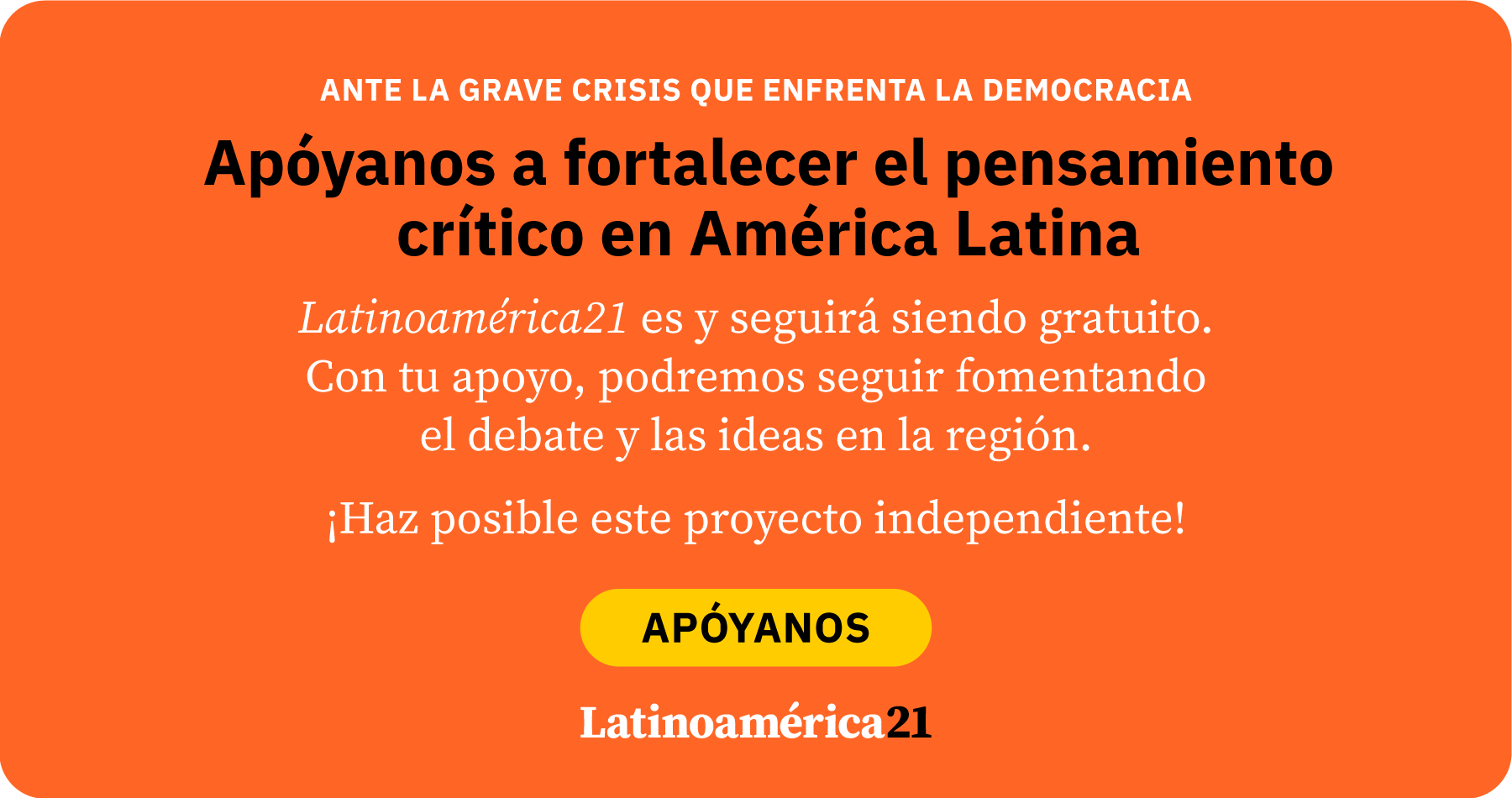Una pregunta recurrente entre los que analizamos América Latina es: ¿Qué similitudes tiene? En mi caso, estoy cada vez más convencido de que el racismo es el elemento que mejor explica una serie de fenómenos políticos, sociales y económicos al estar presente en todos los países, continentales o insulares, grandes o pequeños, desde el Río Bravo en México hasta el Cabo de Hornos en Chile, sin importar el idioma ni si tienen pasado ancestral o son jóvenes, como Guyana.
Si bien es una tara demasiado extendida y con presencia en otros países, en la región es un rasgo compartido con origen en la colonización que las élites de cada país han mantenido y cultivado con esmero. El proceso de dominación extranjera, que en algunos casos se inició hace 500 años, ha marcado diferencias sustanciales en función de las metrópolis, los procesos de independencia, las migraciones o el tipo de sistema económico, entre otros. Se parte así de un hecho común en el que los matices dificultan generalizar sobre los efectos.
El racismo es un rezago colonial basado en la deshumanización y supuesta inferioridad de los indígenas y esclavos para justificar su sometimiento. Pero siglos después del momento fundacional, el racismo se ha mantenido, fortalecido y sofisticado por el beneficio que ha generado y genera a las élites y a las clases medias latinoamericanas. Aunque la definición más simple de racismo sería que se trata de un sistema de diferenciación en función de características fisiológicas y étnicas, lo relevante es que se trata de un mecanismo de poder que sirve para discriminar, dificultando o favoreciendo el acceso a todo tipo de recursos.
Más allá del hecho biológico, en el racismo hay además un problema identitario: al construirse las identidades en oposición a un “otro” simbólico, se subliman u ocultan ciertas características del sujeto con el fin de acentuar las diferencias. Por eso resultan tan insustanciales aquellos argumentos que quitan importancia al racismo al decir que toda la región es mestiza o que no entienden cómo se pueden percibir como “blancas” personas en cuyos rasgos se nota el abuelo que no vino de Europa.
resulta útil la idea de Andrés Guerrero de “frontera étnica”, entendida como una suerte de artilugio simbólico de dominación
Para entenderlo, resulta útil la idea de Andrés Guerrero de “frontera étnica”, entendida como una suerte de artilugio simbólico de dominación en el que las relaciones cotidianas producen y reproducen, de forma simultánea, al “indígena” y al “blanco-mestizo” (argumento fácilmente adaptable a zonas de afrodescendientes). Este orden simbólico preciso marca las diferencias y no sólo afecta a la relación entre las personas, sino que está históricamente construido con la formación de un Estado que sostiene a su vez un orden “colonial” interno. Es una estructura elemental de dominación étnica que instaura una dicotomía primaria entre lo indio o negro y lo NO indio o negro, que organiza y justifica las posiciones que ocupan las personas en la sociedad, así como las relaciones de poder.
El enfrentamiento ocurrido en Bolivia luego de que Evo Morales “renunciara”, por sugerencia del General Kalimán, mostró las caras más brutales del racismo. Igual ocurre en Brasil para deslegitimar la política social de los gobiernos del PT. Pero no se trata de fenómenos propios de zonas de alta población indígena—Andes, Mesoamérica o Cuenca del Plata—o pasado esclavista, sino de un hecho que cruza a todos los países con distintas formas de intensidad y expresión. A los signos más visibles de racismo, como el uso despectivo o insultante de indio o negro, se suman formas sutiles: microracismos por llamarlos de alguna manera. ¿Acaso “naco” en México, “cholo” en varios países, “canario” en Uruguay o los argentinismos “villero”, “grasa” o el “cabecita” peronista, no pueden adquirir connotaciones peyorativas y etnosociales? La prueba está en que no abundan villeros, nacos o cholos rubios y de ojos claros.
El racismo también es desigualdad económica—OXFAM demostró la clara relación entre ingresos y “raza” en México—y esto no es culpa de las potencias extranjeras, sino de las élites y clases medias de cada país. Además, limita la movilidad social, lo que acentúa las diferencias de clase y status, generando a la vez frustración social y política. El argumento es simple: si los espacios de poder y ascenso social y económico están muy relacionados con características raciales, y además los mecanismos clásicos de movilidad, como la educación o la carrera profesional, dejan de funcionar ¿De qué le sirve a un indígena o afro descendiente esforzarse estudiando o trabajando, si ciertas posiciones le estarán vetadas de hecho? La cosa es más burda aún cuando incluso para los trabajos con menos cualificación, y sobre todo para mujeres, se suele pedir “buena presencia”, eufemismo que encubre cánones fisiológicos y estéticos blanco-mestizos. Así, por ejemplo, vemos cómo en Chile, México o Venezuela personas de segunda o tercera generación de inmigrantes europeos o árabes han conseguido escalar posiciones sociales y económicas con más facilidad gracias al “malinchismo”. Accedieron a recursos vetados a los locales a pesar de que, en un primer momento, sus condiciones económicas pudieron haber sido iguales a las de los nativos: la diferencia sustancial entre los dos grupos se daba en términos de status. Pero uno de los peores efectos del racismo es la debilidad de la democracia, la ciudadanía y el estado de derecho: ¿Cómo pueden funcionar sistemas que parten de la idea de igualdad en sociedades que creen que las personas son desiguales en derechos en función del color de su piel?
Photo by Secretaría de Cultura CDMX on Foter.com / CC BY-SA