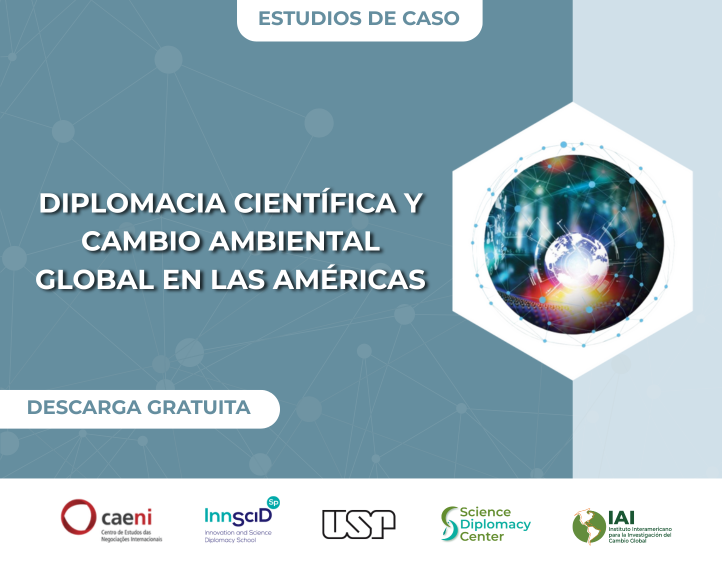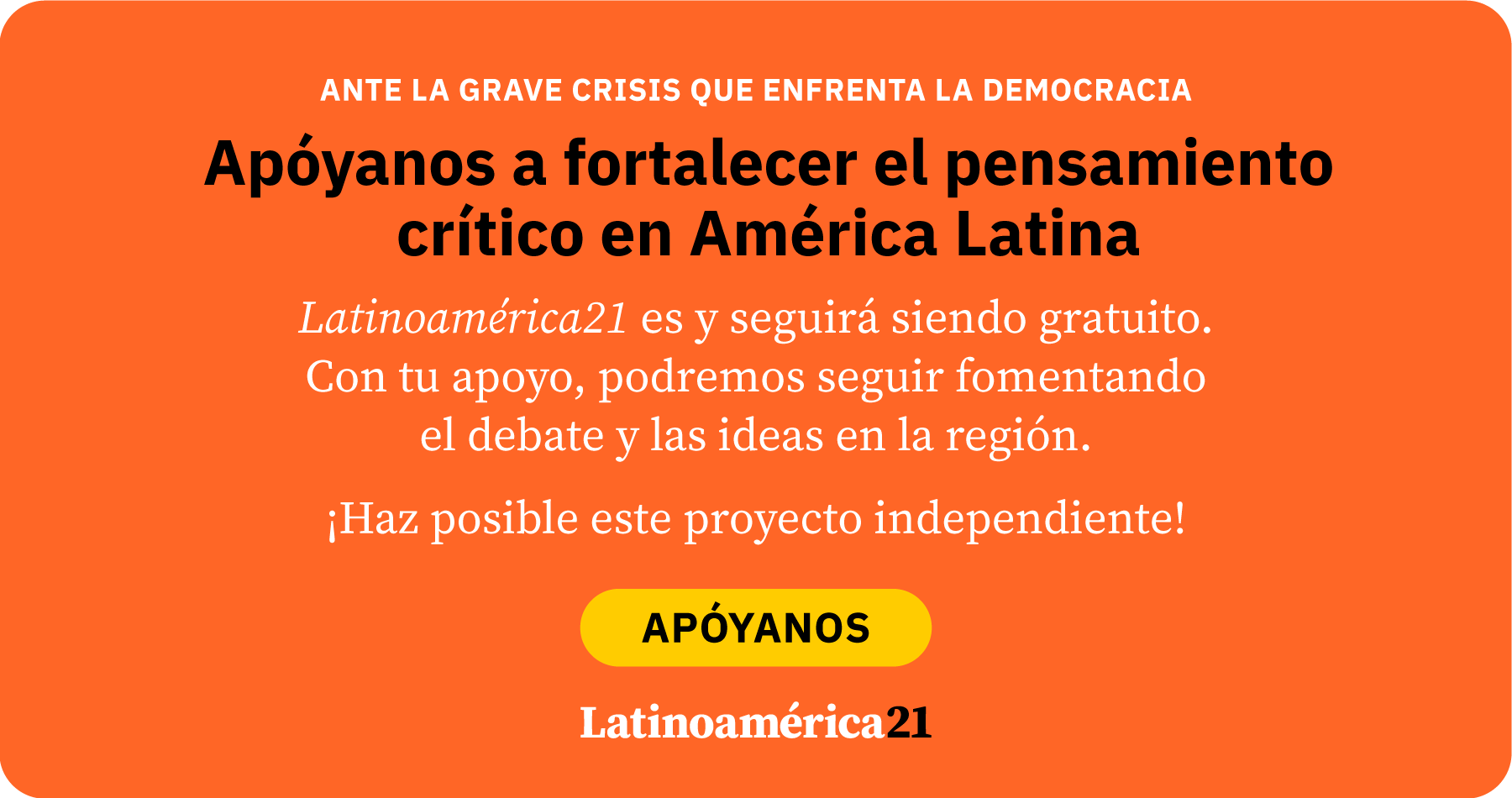Ser candidato presidencial en América Latina parece haberse convertido en una oportunidad no solo para políticos de carrera, sino también para figuras mediáticas, empresarios, comentaristas de redes sociales y hasta personajes excéntricos sin trayectoria política. En cada elección la oferta de candidatos crece, aun cuando el cargo conlleva desafíos como el desgaste político, la baja aprobación, el conflicto con la oposición y la presión de movimientos sociales. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿qué motiva realmente a tantos aspirantes a competir por la presidencia?
El fenómeno de la inflación de candidaturas no solo responde al deseo de liderazgo o al compromiso con un proyecto de país. Muchas postulaciones son estrategias de posicionamiento político y mediático, herramientas de negociación o simples ejercicios de visibilización. Mientras algunos candidatos compiten con posibilidades reales de triunfo, otros buscan consolidar su imagen para futuras elecciones o instalar ciertos temas en la agenda pública. Y un grupo no menor participa con el único objetivo de negociar apoyos en la segunda vuelta, canjeando votos por puestos en el futuro gobierno.
El caso chileno: una candidatura para cada perfil
Un caso emblemático de este fenómeno es Chile, donde, a 25 de marzo de 2025, 96 personas buscan patrocinio ante el Servicio Electoral para postularse a la presidencia. Aunque no todos lograrán recolectar las firmas necesarias para estar en la papeleta, la cifra es significativa si se compara con los 35 aspirantes de 2021. Entre los postulantes se encuentran desde tarotistas hasta comentaristas de extrema derecha en redes sociales, pasando por excandidatos presidenciales de contiendas anteriores. La mayoría de ellos sabe que tiene una probabilidad ínfima de éxito, pero el solo hecho de aparecer en el proceso les otorga exposición mediática y capital político.
Al mismo tiempo, la competencia más estructurada se da entre los candidatos con respaldo partidario. Nombres como Carolina Tohá, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Alberto Undurraga y Ximena Rincón representan distintos sectores del oficialismo y la oposición. Sus partidos y coaliciones buscan ordenar el panorama mediante primarias, aunque la fragmentación sigue siendo un problema latente.
Este exceso de postulaciones no solo dificulta la consolidación de candidaturas viables, sino que también erosiona la gobernabilidad. En escenarios de extrema dispersión electoral, la segunda vuelta se convierte en un mercado de transacciones políticas, donde el apoyo de ciertos candidatos se ofrece al mejor postor a cambio de cargos y concesiones.
Ecuador y el mercado de votos en la segunda vuelta
El caso ecuatoriano ilustra bien esta dinámica. En las elecciones de 2025, 25 candidatos compitieron por la presidencia, pero el resultado mostró que la mayoría de los votos se concentró en solo dos contendientes: Daniel Noboa, con el 44,17%, y Luisa González, con el 44%. Un tercer candidato, Leonidas Iza, obtuvo un 5,25%, mientras que los demás aspirantes quedaron muy por debajo de esas cifras.
El fraccionamiento del voto convirtió la segunda vuelta en un juego de negociaciones, donde los candidatos descartados buscaron intercambiar su apoyo por cargos o influencia en el futuro gobierno. Esto no es casualidad: Ecuador tiene un sistema de partidos frágil y volátil, donde las estructuras políticas son débiles y las elecciones dependen cada vez más de liderazgos personalistas. En un país polarizado, cada voto cuenta y, con él, el poder de negociar.
El problema de la ausencia de proyectos de país
Sin embargo, el problema no es solo el exceso de candidatos, sino también la falta de proyectos de largo plazo. En la mayoría de estos casos, las candidaturas no surgen de un plan de gobierno estructurado, sino de una serie de propuestas cortoplacistas, muchas de ellas diseñadas para captar votos de manera inmediata, sin una visión clara para el futuro del país.
Este fenómeno es especialmente visible en campañas que giran en torno a la seguridad, la economía o el populismo punitivo, donde las promesas simplistas —como la reducción drástica de impuestos, el encarcelamiento masivo de criminales o la eliminación de organismos estatales— se utilizan como ganchos electorales, sin estudios de viabilidad o impacto real. En muchos casos, estas propuestas no resisten el escrutinio técnico ni jurídico, pero funcionan como estrategia de marketing político.
Por otro lado, en países donde la política tradicional ha perdido credibilidad, la promesa del outsider —el candidato que “viene a romper el sistema”— se ha convertido en una narrativa poderosa. Sin embargo, la falta de preparación y la improvisación en el gobierno terminan minando la estabilidad institucional, como se ha visto en experiencias recientes en la región.
Fragmentación electoral y personalismos: un riesgo para la democracia
Este auge de candidaturas también fortalece los personalismos y debilita la política programática. En sistemas políticos donde las estructuras partidarias son frágiles, las elecciones dejan de ser una competencia de proyectos de país y se convierten en una disputa entre figuras individuales, cada una con su propio electorado segmentado y su estrategia de negociación.
Para el caso chileno, la derecha enfrenta un dilema clave: José Antonio Kast, que alcanzó la segunda vuelta en 2021, y Johannes Kaiser, una figura aún más radical que busca emular los modelos de Trump y Milei. Si Evelyn Matthei logra consolidarse como la opción de la derecha tradicional, deberá definir hasta qué punto está dispuesta a negociar con estos sectores extremos para asegurar su victoria. En un escenario de fragmentación, la pregunta es: ¿cuánto pueden ceder las candidaturas tradicionales antes de comprometer la estabilidad democrática?
Lo mismo ocurre en otros países de la región, donde la multiplicidad de candidaturas no se traduce en más opciones reales para los votantes, sino en un debilitamiento de las instituciones. La dispersión electoral genera gobiernos con menor legitimidad y mayor dificultad para construir consensos, lo que impacta directamente en la gobernabilidad.
Conclusión
En última instancia, la proliferación de candidaturas presidenciales en América Latina es un reflejo de los desafíos estructurales de nuestras democracias. Más allá de la diversidad de opciones en la papeleta, lo que está en juego es la calidad de la representación política. Si las elecciones se convierten en una lucha de egos, un mercado de votos o una plataforma de autopromoción, el verdadero debate sobre el futuro de nuestros países queda en segundo plano.
Latinoamérica necesita más que nombres en una papeleta: necesita candidatos con visión de Estado, propuestas sólidas y un compromiso real con el fortalecimiento democrático. De lo contrario, la política seguirá siendo un espectáculo donde muchos compiten, pocos gobiernan y la ciudadanía pierde.