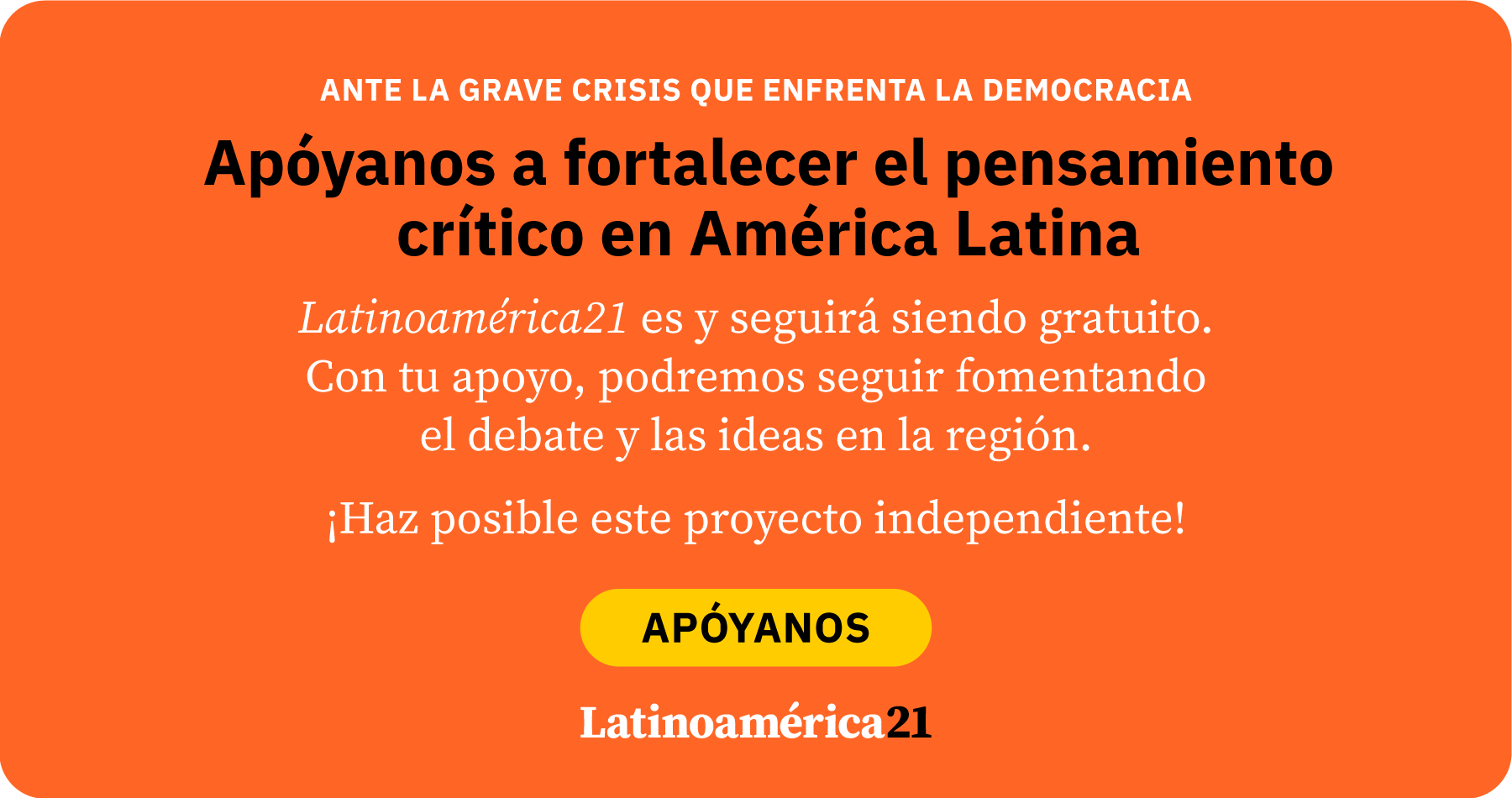La violencia policial es una constante en América Latina, como herencia de los regímenes autoritarios y de la militarización de la policía. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), Brasil es el segundo país con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, sólo superado por Venezuela. En este escenario, la reciente operación en la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro, es un ejemplo emblemático de la brutalidad de las fuerzas de seguridad.
En abril de 2020, las muertes por acciones policiales en el estado de Río de Janeiro aumentaron un 43% en comparación con el año anterior, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP). Bajo la administración del gobernador Wilson Witzel, la policía civil y militar mató a 117 personas, casi seis por día, lo que convierte a ese mes en el más letal en acciones policiales desde el inicio de la serie histórica en 1998, sólo superado por julio de 2019.
Menos de un año después, el 6 de marzo de 2021, 27 jóvenes fueron asesinados durante una operación de la Policía Civil en la favela de Jacarezinho, en lo que se convirtió en la operación más letal de la historia de Río de Janeiro. El encargado de gestionar la operación esta vez fue el gobernador Cláudio Castro, que había tomado posesión del cargo hacía menos de dos semanas debido a la destitución de Witzel por corrupción.
Ambos episodios, aunque separados por un año, pueden ser unidos al ocurrir en medio de una pandemia que, el día de la Operación Jacarezinho, ya había matado a más de 400.000 brasileños.
Actuación de las fuerzas de seguridad durante la pandemia
La pandemia autorizó la suspensión de una serie de actividades cotidianas en nombre de la preservación de la vida. Una orden judicial emitida por el Supremo Tribunal Federal en junio de 2020 limitó las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro durante la pandemia a casos «absolutamente excepcionales». Entonces, ¿por qué, en lugar de decretar una pausa, se ha intensificado la violencia policial, provocando hasta ahora casi 800 muertes?
La respuesta no está, desde luego, en la «guerra contra las drogas», que hasta ahora no deja de demostrar su fracaso en el objetivo de reducir el tráfico y el consumo mediante el desmantelamiento de las redes criminales y la incautación de sustancias ilícitas. Mucho menos en la justificación moralista de investigar la seducción de niños y adolescentes por el narcotráfico ofrecida por la corporación policial.
Al final, lo que mata, ya sea en abril de 2020 o en el 06 de mayo de 2021, es el racismo. El racismo impulsa la «guerra contra las drogas» cuyo objetivo no tiene relación con los objetivos declarados, sino con los marcadores sociales de raza, género, clase y territorio construidos en el marco de una sociedad forjada por la esclavitud.

El poder de matar de la policía no se suspendió durante la pandemia precisamente porque este poder se produce diariamente como una actividad esencial del Estado. Y así como el Estado definió la apertura de mercados y farmacias como sus actividades esenciales, también siguió definiendo la «guerra contra las drogas» como su actividad esencial. Porque es a través de esto que el Estado sigue cumpliendo su función más esencial, la de discriminar quién debe vivir y quién debe morir, y demarcar performática, ruidosa y sangrientamente la distribución desigual del valor de las vidas.
Es a través de la «guerra contra las drogas» que el Estado sigue delimitando cuál es la «carne más barata del mercado», como denuncia la canción «La Carne» en la voz de Elza Soares.
Si, por un lado, el gobierno de Witzel llamó a los cariocas a unirse en torno a la guerra contra el virus Covid-19, por otro lado, este mismo Estado dividió a la sociedad en combatientes y enemigos de la guerra contra las drogas. En esta última, el Estado fue autorizado por el gobernador a apuntar directamente a la «cabecita» de un segmento específico de la población que habitaba en las favelas y periferias de la ciudad.
Este segmento se encontró en un fuego cruzado, víctima de dos «guerras», una en la que estaba llamado a luchar y cooperar con el Estado para aplanar la curva del virus y otra mucho más familiar, en la que siempre ha sido el objetivo de las acciones mortales del Estado.
La necropolítica estructural del Estado brasileño
Lo que vimos el 6 de mayo fue un capítulo más, el más letal, de este proyecto estatal de necropolítica que, como nos muestra el autor camerunés Achille Mbembe, está orientado a causar la muerte. La producción de la muerte no es ocasionada por policías desviados, por accidentes en el camino o por resultados imprevistos, sino por acciones estatales sistemáticas y rutinarias que no pueden ser suspendidas ni siquiera en medio de la pandemia.
Tanto Witzel como Castro optaron por no externalizar el poder de la muerte a un virus, que aunque recae desproporcionadamente sobre segmentos vulnerables de la población, mata de una manera demasiado amplia y descentralizada para sus gustos.
Para los segmentos racializados de la población brasileña, la normalidad siempre ha convivido con la truculencia policial y con la lógica de la guerra contra sus territorios. Las muertes resultantes de la acción policial en Jacarezinho muestran que el pacto más esencial para el Estado es el pacto asimétrico que deshumaniza a una parte importante de su población y autoriza la «guerra contra las drogas».
Este pacto está tan arraigado en el Estado brasileño que cualquier iniciativa que pretenda suspenderlo, como fue el caso de la medida cautelar concedida por el STF, es eludida y se convierte en objeto de «burla». De hecho, el nombre dado a la operación en Jacarezinho, «Exceptis» o Excepción, fue calificado por varias entidades, entre ellas la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, el Colectivo Papo Reto, Redes da Maré y Justiça Global, como una «burla» ante la restricción de las operaciones policiales durante la pandemia, «salvo en situaciones de absoluta excepcionalidad».
El mensaje dado por la operación tomada como legítima por los agentes del Estado, policías, gobernador y presidente, fue que no es la ley la que define la normalidad y la excepción en relación con los territorios periféricos, sino la fuerza bruta.
Mediante el uso de una fuerza excesiva y desproporcionada, contraria al Estado de Derecho, los agentes del Estado, al tiempo que se burlaban de la ley, decían en tono alto y perverso que allí, en el espacio de la favela, el estado de excepción es permanente y normal. Lo que equivale a decir que para el Estado hay una normalidad que no se puede poner en cuarentena, que no puede dar tregua: el genocidio de los jóvenes negros, pobres y favelados.
Foto de André Gustavo Stumpf no Foter.com