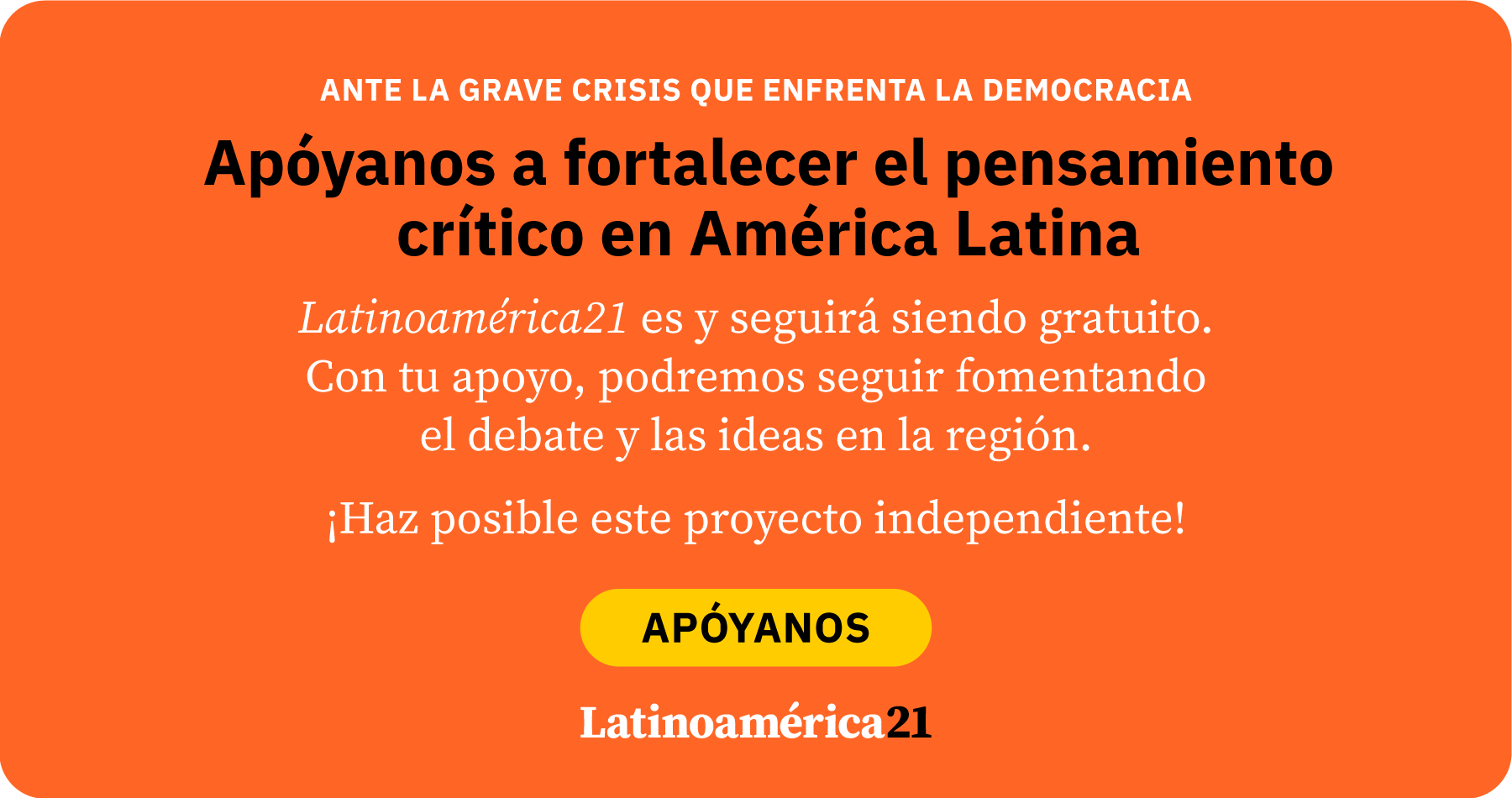La invasión del Capitolio, incitada por el propio expresidente Donald Trump a partir de la farsa del fraude electoral, ha sido calificada por muchos periodistas y analistas políticos como el mayor ataque a la democracia en Estados Unidos. El acontecimiento, supuestamente excepcional en la historia de este país, se comparó con algo rutinario en el escenario latinoamericano.
La invasión llevó al ex presidente George W. Bush a asociar las imágenes de caos resultantes con las típicas de «una república bananera». Tales analogías fueron refutadas por el ex secretario de Estado Mike Pompeo, quien dijo: «Esta calumnia revela una comprensión errónea de las repúblicas bananeras y la democracia en Estados Unidos”.
La «república bananera»
Mientras discrepaban entre sí sobre la pertinencia de comparar el episodio con los que tienen lugar en América Latina, Bush y Pompeo utilizaron el término «república bananera» en su habitual sentido peyorativo. El término fue acuñado por el escritor estadounidense conocido por el seudónimo O. Henry en el cuento El Almirante, a principios del siglo XX. Allí se refería a Anchuria, un país ficticio inspirado en Honduras, donde el autor huyó tras ser acusado de defraudación bancaria.
Desde entonces, el vocablo se ha expandido para incluir a los países latinoamericanos con instituciones políticas inestables, dominados por la corrupción, la violencia y una profunda dependencia económica internacional.
La «república bananera» alude, en los discursos de Bush y Pompeo, a un lugar metafóricamente alejado de los Estados Unidos, de decadencia institucional y moral, supuestamente ajeno a la democracia estadounidense que se proyecta en el mundo como sólida y ejemplar. De hecho, la democracia estadounidense se ha arrogado la posición de norma para las demás democracias del continente, consideradas como frágiles y poco institucionalizadas. Las desviaciones, como la cubana o la venezolana, se castigan con el no reconocimiento, el bloqueo, las sanciones y la suspensión de las instituciones internacionales.
Sin embargo, lo que la narrativa de Bush y Pompeo silencia es que la historia de inestabilidad institucional, brutalidad y golpes de Estado en América Latina no es una historia aparte de la de los Estados Unidos. No es el opuesto a la historia de los Estados Unidos, sino que es una parte central de su historia.
La tradicional política exterior de Washington
El autogolpe de Trump es familiar porque nos retrotrae a la tradicional política exterior de Washington de promover políticas antidemocráticas, desestabilización política y económica en América Latina. A lo largo de la historia de la región abundan los ejemplos de intervenciones militares estadounidenses para derrocar gobiernos contrarios a sus intereses económicos y de seguridad, de ayuda militar y económica para perpetuar regímenes autoritarios o de fomento de grupos de oposición para depositar gobiernos constitucionalmente elegidos.
Si tenemos en cuenta esta otra historia de los Estados Unidos como potencia imperialista en América Latina, la invasión del Capitolio no causa tanta extrañeza. Más bien puede considerarse como el resultado de un efecto bumerán, como dijo Aimé Césaire al referirse al experimento nazi. El poeta antillano afirma que antes de ser víctimas del racismo con el advenimiento de los regímenes nazis, los europeos fueron cómplices porque toleraron, legitimaron y absolvieron las prácticas racistas en los dominios coloniales antes de ser impactados por ellas.
La pregunta que queda es: ¿hasta qué punto los Estados Unidos no fue cómplice de los golpes de Estado, de la destrucción de los ecosistemas, de la producción de desigualdades en América Latina antes de que el golpe trumpista le impactara?
En otras palabras, es como si la incitación a los golpes de Estado, una práctica tan cercana a la política exterior de Estados Unidos para América Latina, hubiera emigrado inadvertidamente a territorio estadounidense. Lejos de ser una aberración o una anomalía en la historia de los Estados Unidos, tanto la incitación a los golpes de Estado como la racialización de América Latina que los sustentó están firmemente inscritos en la historia del país.
Una América estrecha, blanca y heteronormativa
En los contornos racistas del imaginario de Trump y de sus partidarios, los pactos democráticos no deberían extenderse a todas “las Américas”. La narrativa trumpista de volver a “hacer grande a América“ equivalía contradictoriamente a apaciguarla, a defender “una América” estrecha, blanca y heteronormativa, tratando de combatir con todas las fuerzas la latinización de los Estados Unidos.
Aunque el ex presidente no logró hacer viable su principal proyecto político de construir un muro «físico impenetrable» que separe las fronteras de los Estados Unidos y México, los estadounidenses fueron convocados e investidos de autoridad por el ex presidente para encarnar los muros en sus discursos y prácticas cotidianas.
La confrontación se fue convirtiendo en la tónica de la vida política, lo que dio lugar a que se entablillaran las tendencias preexistentes de polarización ideológica y racismo institucional. Los niños hijos de inmigrantes y refugiados fueron separados de sus padres y metidos en jaulas. Los tuits presidenciales, impulsados por el odio a las minorías raciales y étnicas, a veces acusaron a los negros y a los inmigrantes latinoamericanos de crímenes violentos en los Estados Unidos y a veces pidieron a México que pagara el muro fronterizo.
En esa era Trump, los límites y contradicciones de la democracia estadounidense que fueron, en parte, exportados a sus patios traseros a lo largo de los siglos XIX y XX, manteniendo la ilusión de la excepcionalidad de su democracia, ganaron visibilidad y dramatismo llegando a su casa principal, el Congreso.
La invasión del Capitolio fue una acción temeraria de la “América blanca” contra las “otras Américas” (afroamericanos, latinos, chicanos, indios) que fueron sistemáticamente acribillados por los caudillos del sur y del norte del continente.
Foto de Blinkofanaye em Foter.com / CC BY-NC