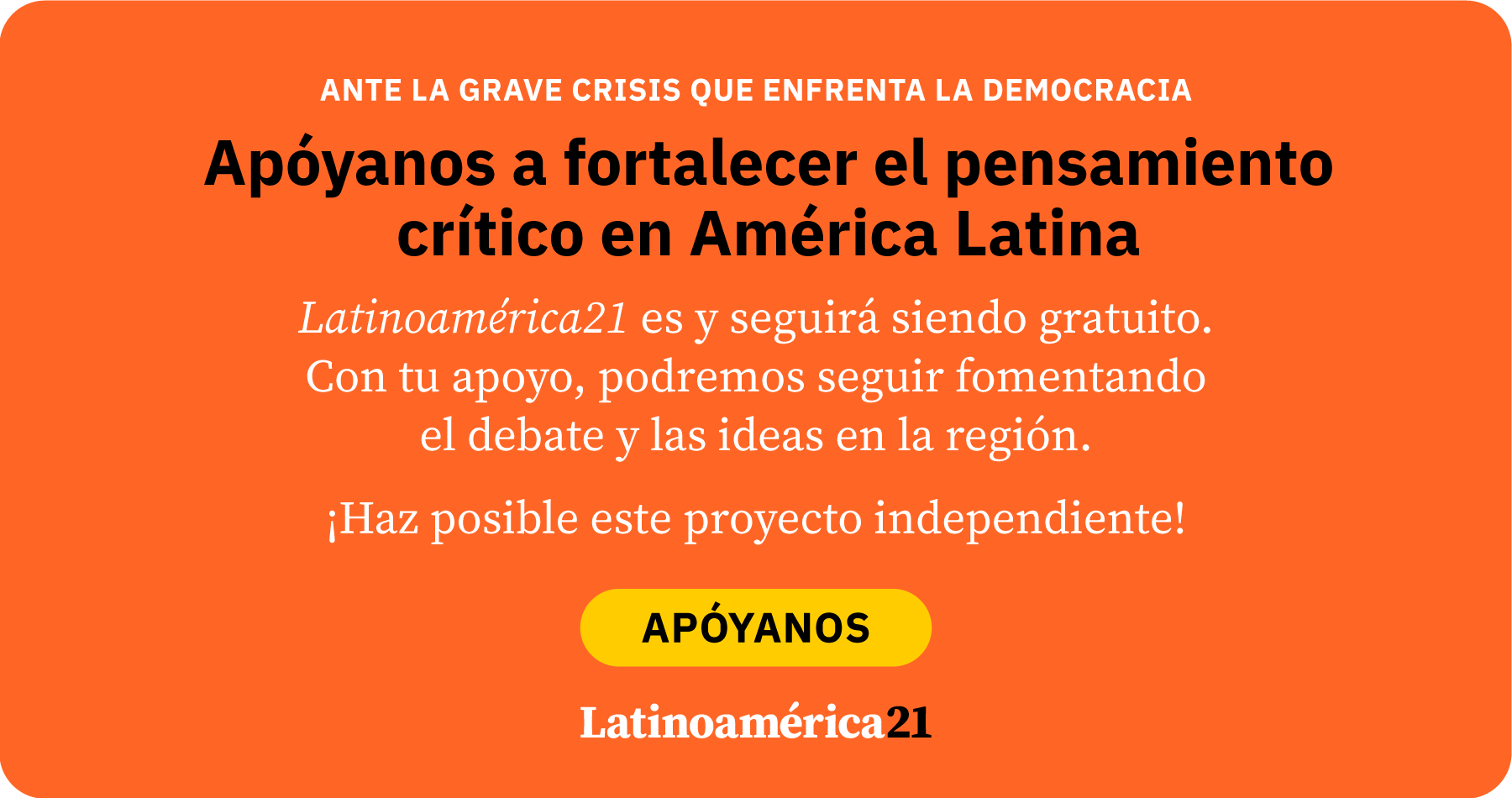Dos días después de la captura de Maduro, ante un millar de venezolanos que festejaban en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, exministra de seguridad y actual senadora oficialista, arengaba: “Maduro no está más. (…) A Maduro se lo llevaron.” Ante la ovación del público, continuó: “Y ahora comienza un camino donde todos ustedes van a volver a su Venezuela querida. Muchísimas gracias. Los vamos a extrañar”. La reacción de la multitud cambió: pocos aplausos, algunos abucheos, mucho silencio. El contraste estridente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, plantea interrogantes profundos para los gobiernos de Latinoamérica: ¿Cuándo podrán los 7,9 millones de venezolanos volver a su país? O más incisivamente, ¿van a volver?
Las diásporas y su retorno tras los conflictos
En situaciones de diáspora, como en el caso venezolano, la premisa del retorno voluntario al país de origen enfrenta cuestionamientos complejos: ¿qué ocurre cuando el conflicto termina, pero la integración local ya se ha producido? Tras los conflictos, el retorno suele ser limitado y depende de múltiples factores, entre los que destacan la seguridad, la estabilidad institucional, las perspectivas económicas y los vínculos emocionales e identitarios. En términos generales, las poblaciones en diáspora tienden a considerar el regreso cuando perciben que su país de origen ofrece certezas mínimas de seguridad y gobernabilidad, junto con oportunidades económicas razonables.

En ausencia de estos elementos, el retorno resulta poco probable. A ello se suma una dimensión emocional compleja, que oscila entre el apego identitario y el compromiso con la reconstrucción nacional, por un lado, y los nuevos arraigos construidos tras años de desplazamiento, por otro. Estas tensiones explican por qué el vínculo con el país de origen, si bien puede traducirse en la repatriación permanente, adopta con frecuencia formas alternativas, como remesas, inversiones, visitas o retornos temporales.
Seguridad y estabilidad institucional inciertas
Tras la captura de Maduro, el Estado socialista venezolano permanece prácticamente intacto. Mientras todavía no está claro el alcance de las palabras del presidente Trump: “vamos a manejar Venezuela”, sí está claro el respaldo de su administración a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y leal al régimen, como nueva presidenta. Con ella, el núcleo duro del chavismo, incluidos Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, sigue gobernando. Los signos políticos son contradictorios. Mientras el gobierno de Rodríguez se muestra colaborador con la administración estadounidense, ella misma declaró que “Jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio”. Y si bien se ha anunciado la excarcelación de presos políticos —efectuándose sólo algunas—, organizaciones sociales siguen denunciando violencia estatal y nuevas detenciones.
A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que pensar en elecciones resulta prematuro, en consonancia con el énfasis de las declaraciones de Trump, centradas en la reafirmación de la Doctrina Monroe y en el destino de los recursos petroleros venezolanos, más que en la restauración de la democracia. Esta última no fue mencionada ni por Trump ni por ninguno de los demás oradores durante la mañana del 3 de enero. Así, los hechos registrados en los primeros días sugieren que un cambio de régimen que conduzca a una reconstrucción nacional orientada a fortalecer la seguridad y la estabilidad institucional democrática resulta extremadamente incierto.
Incertidumbre Económica
Incluso si las condiciones políticas mejoraran drásticamente, las perspectivas económicas seguirían siendo sombrías. En primer término, no está del todo claro el plan de la administración Trump respecto al petróleo. Lo cierto es que la infraestructura petrolera de Venezuela está en ruinas tras años de mala gestión y falta de inversión. Según Bloomberg, una recuperación significativa de la capacidad productiva exigiría una inversión de alrededor de 100 billones de dólares—10.000 millones anuales durante una década. Este desafío se ve agravado por la caída de cerca del 25% en los precios del petróleo en el último año, lo que compromete seriamente la rentabilidad del sector. Así, la posibilidad de una lluvia de inversiones hacia Venezuela no parece probable.
Consecuentemente, el incentivo económico para que los venezolanos regresen y reconstruyan el país es incierto. Además, muchos migrantes venezolanos se han establecido económicamente en sus países de acogida. Tienen trabajos, negocios y redes profesionales. El coste de oportunidad de abandonar estos logros tan duramente conseguidos para regresar a un panorama económico incierto es considerable.
El factor emocional e identitario
Considerar las dimensiones emocionales e identitarias del desplazamiento es fundamental. Y es que después de años de vivir en otro lugar, el amor por la patria perdida se complejiza. Basta pensar en los adolescentes nacidos en la diáspora, los niños escolarizados, los jóvenes que huyeron para forjar su futuro y tantos que han tejido comunidades en sus países de acogida. Su apego a Venezuela seguramente es real y profundo, pero coexiste con un apego igualmente real a las sociedades que los recibieron y a las que, de múltiples modos, también han contribuido. La identidad se vuelve transnacional, un puente que conecta la patria, el país de acogida y las comunidades de la diáspora global.
Ese amor complejo también convive con la contradicción de una identidad nacional quebrada. Volver implica volver al lugar donde persiste lo que los expulsó. No se trata de falta de patriotismo ni de indiferencia. Es un proceso identitario, propio de desplazamientos prolongados, atravesado por tensiones y, en muchos casos, con la certeza de un estatus legal definitivo en el país de acogida, ya sea mediante permisos de residencia o incluso la naturalización.
Repensando el retorno
La migración de retorno tras un conflicto rara vez constituye un proceso lineal. En un escenario óptimo, numerosos venezolanos continuarán sosteniendo vínculos con su país de origen a través de remesas, inversiones y visitas periódicas. Otros optarán por formas de migración circular, alternando estancias entre ambos espacios. Asimismo, muchos seguirán participando activamente en la promoción de un cambio político, mientras que sólo algunos retornarán de manera permanente con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del país. Pero esperar —o exigir— una repatriación masiva ignora tanto los obstáculos sociopolíticos como las vidas legítimas y complejas que los migrantes han construido. E ignora que esto último ha sucedido no solo con el permiso expreso de los países de acogida, sino también con la utilización política y electoral del conflicto venezolano por quienes gobiernan Latinoamérica.
La estridente contraposición de las reacciones en el Obelisco porteño debería ser una llamada de atención. Los países de acogida y la comunidad internacional no pueden pretender un retorno casi automático como consecuencia de la captura de Maduro. Las diásporas no se revierten simplemente con el fin de los conflictos, especialmente cuando el “supuesto fin” está atravesado por niveles de incertidumbre tan elevados como los que caracterizan la coyuntura venezolana. El silencio en el Obelisco cambia la pregunta: no se trata de cuándo volverán los venezolanos o si volverán, sino si las sociedades latinoamericanas estamos preparadas para honrar la compleja realidad de los migrantes venezolanos y las decisiones legítimas que estos tomen.