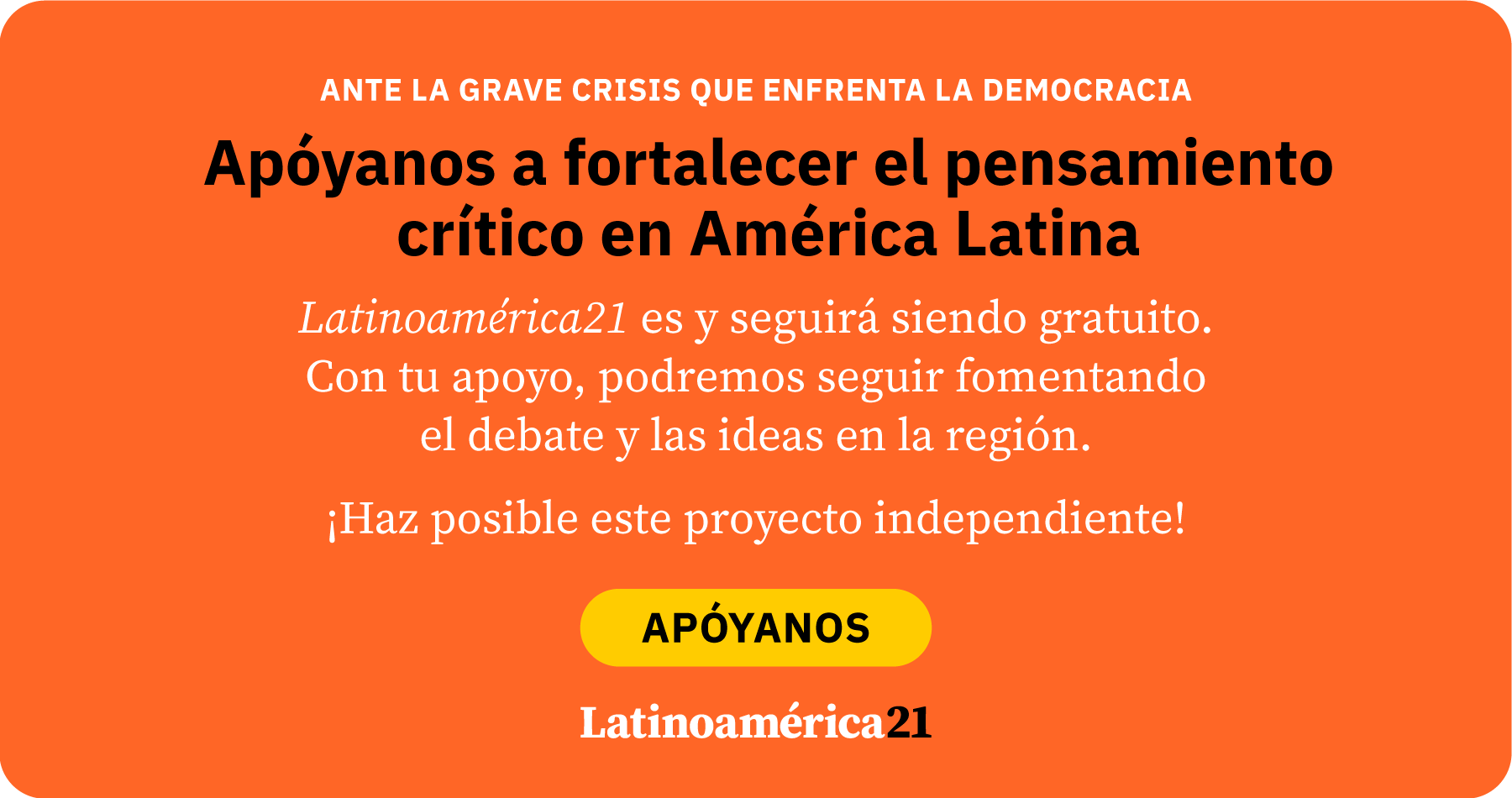La disrupción trumpista instaurada a partir del pasado 20 de enero ha traído consigo el socavamiento del orden internacional establecido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, y más allá de su compleja historia colonial y sus estructuras institucionales heredadas, el momento actual exige a la región del Gran Caribe una acción coordinada, audaz y sostenida para que se consolide como un actor geoestratégico relevante a nivel global.
El orden que emergió a lo largo de los años que siguieron a 1945, dio cabida a la floración de un número importante de nuevos Estados, fruto del proceso generalizado de descolonización. En el caso de las Américas, el número de Estados integrados en la comunidad internacional prácticamente se duplicó, muchos de ellos con costas en el mar Caribe y con una herencia colonial de potencias como Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos.
El diverso legado colonial enfrentaba a los países previamente configurados bajo influencia fundamentalmente española con los nuevos Estados. Esta situación dio lugar a un crisol cultural de enorme riqueza que, no obstante, ponía en contraste la peculiaridad continental con la insular. A ello se sumaban contrastes institucionales derivados de los modelos políticos heredados ya que las antiguas colonias británicas adoptaron sistemas parlamentarios, con efectos diferenciados en la distribución del poder y la capacidad de respuesta ante crisis políticas.
Otro factor relevante en el ámbito internacional es la histórica consideración de Estados Unidos del Caribe como un mar interior, visión que se consolidó a mediados del siglo XIX al convertirse en una vía estratégica de conexión entre las costas atlántica y pacífica durante la expansión territorial estadounidense. Esta lógica geopolítica se reafirmó con la construcción del canal de Panamá a inicios del siglo XX y dio lugar a múltiples intervenciones en la región. La más contundente reacción a esta presencia fue la revolución cubana de 1959 aunque en las décadas siguientes, la región vivió episodios de alta tensión con las intervenciones militares estadounidenses en República Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá (1989). En ese contexto, y con la idea de los países y territorios caribeños de promover la integración política, económica y social, se creó, en 1973, la Comunidad del Caribe (CARICOM) entre 15 Estados miembros y 5 asociados, todos ellos insulares.
El interés estratégico de Estados Unidos en la región se diluyó con la llegada del siglo XXI y la entrega del Canal de Panamá a las autoridades panameñas, que coincidieron con la irrupción del proyecto chavista en América Latina. En el Caribe, esto se tradujo en la influencia de PDVSA a través de PetroCaribe, lanzado en 2005 como parte de la iniciativa ALBA, que aproximó a quince de los estados caribeños al Socialismo del siglo XXI hasta su interrupción de actividades en 2019.
La muerte de Hugo Chávez y, sobre todo, la caída del precio del petróleo cambió el panorama regional, abriendo espacio para una mayor cooperación entre los estados caribeños. Este nuevo contexto se consolidó en torno a dos desafíos clave: la creciente conciencia sobre los riesgos del calentamiento global y la atracción del mercado laboral estadounidense para una población dispuesta a emigrar, debido al limitado desarrollo económico de los Estados y regiones bañados por el Mar Caribe, dependientes en gran medida del sector turístico.
A inicios de 2023, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad que el aumento del nivel del mar amenazaba con “un éxodo masivo de dimensiones bíblicas”, una realidad que ya comienza a manifestarse en el archipiélago panameño de San Blas. Las proyecciones del cambio climático anticipan escenarios críticos en el corto plazo. Paralelamente, la redenominación imperial del golfo de México por la del golfo de América por parte de Trump, revalida la vocación hegemónica de Estados Unidos sobre la región y revitaliza el destino manifiesto de hace más de un siglo.
Ambos aspectos representan desafíos evidentes para la Asociación de Estados del Caribe, cuyo devenir, a lo largo de sus tres décadas de existencia, ha languidecido entre los avatares ya descritos, en línea con los escasos logros de otros procesos de integración regional en el continente. Los 25 Estados miembros y los 10 asociados reafirman su compromiso con la soberanía, el multilateralismo y la unidad en la diversidad, en un momento especialmente crítico. Su próxima cumbre en Cartagena, en un momento en el que el paroxismo del (des)orden internacional sigue alcanzando cotas insólitas, no debe suponer un encuentro más concluido con declaraciones retóricas carentes de compromisos reales.
En la agenda política inmediata, los Estados del Caribe enfrentan tres retos que, en mi opinión, deben abordar. El primero se refiere a la consolidación de su proceso de institucionalización como una asociación con una estructura de gobernanza permanente y sólida, que cuente con mecanismos de toma de decisiones ágiles y con un modelo representativo equilibrado de los Estados miembros, sin dejar de considerar, mediante una adecuada ponderación, el tamaño de cada país. El segundo reto tiene que ver con la confrontación desigual que impone la relación actual con Estados Unidos y su intención de restaurar el «destino manifiesto» en la región; un ejemplo de ello es la situación ocurrida en torno al cambio de denominación del Golfo de México. Finalmente, la apuesta inequívoca por el multilateralismo debe traducirse en la movilización de acciones conjuntas para hacer frente a los desafíos más apremiantes del Gran Caribe: mejorar la mitigación del riesgo de desastres, avanzar hacia una economía azul sostenible, enfrentar con decisión el cambio climático, fortalecer las soluciones de conectividad en transporte y comercio, y consolidar un turismo verdaderamente sostenible e inclusivo. El multilateralismo, más que un principio, debe ser una herramienta activa para la transformación de la región.
El heterogéneo pasado, el avance del credo democrático en la mayoría de sus Estados miembros y la ausencia de un liderazgo claro —factor que, a su vez, facilita un diálogo horizontal y puede simplificar el proceso de toma de decisiones— constituyen, sin duda, un estímulo para impulsar estas líneas de cooperación que requieren decisiones urgentes y enérgicas.