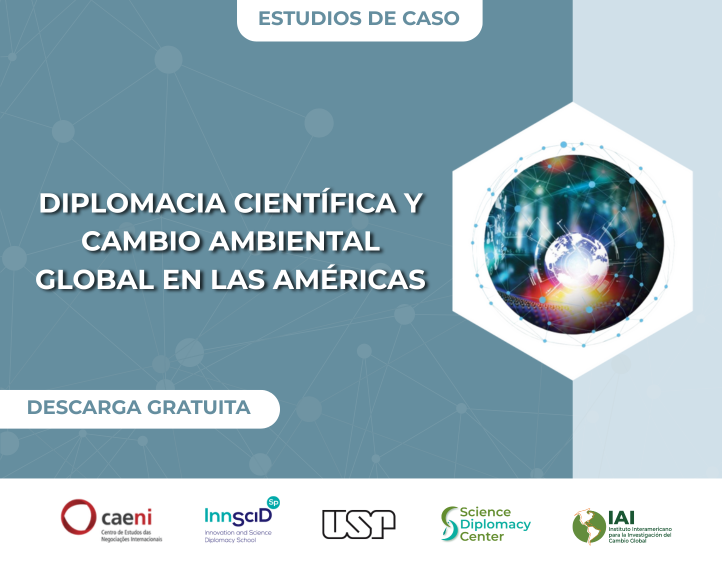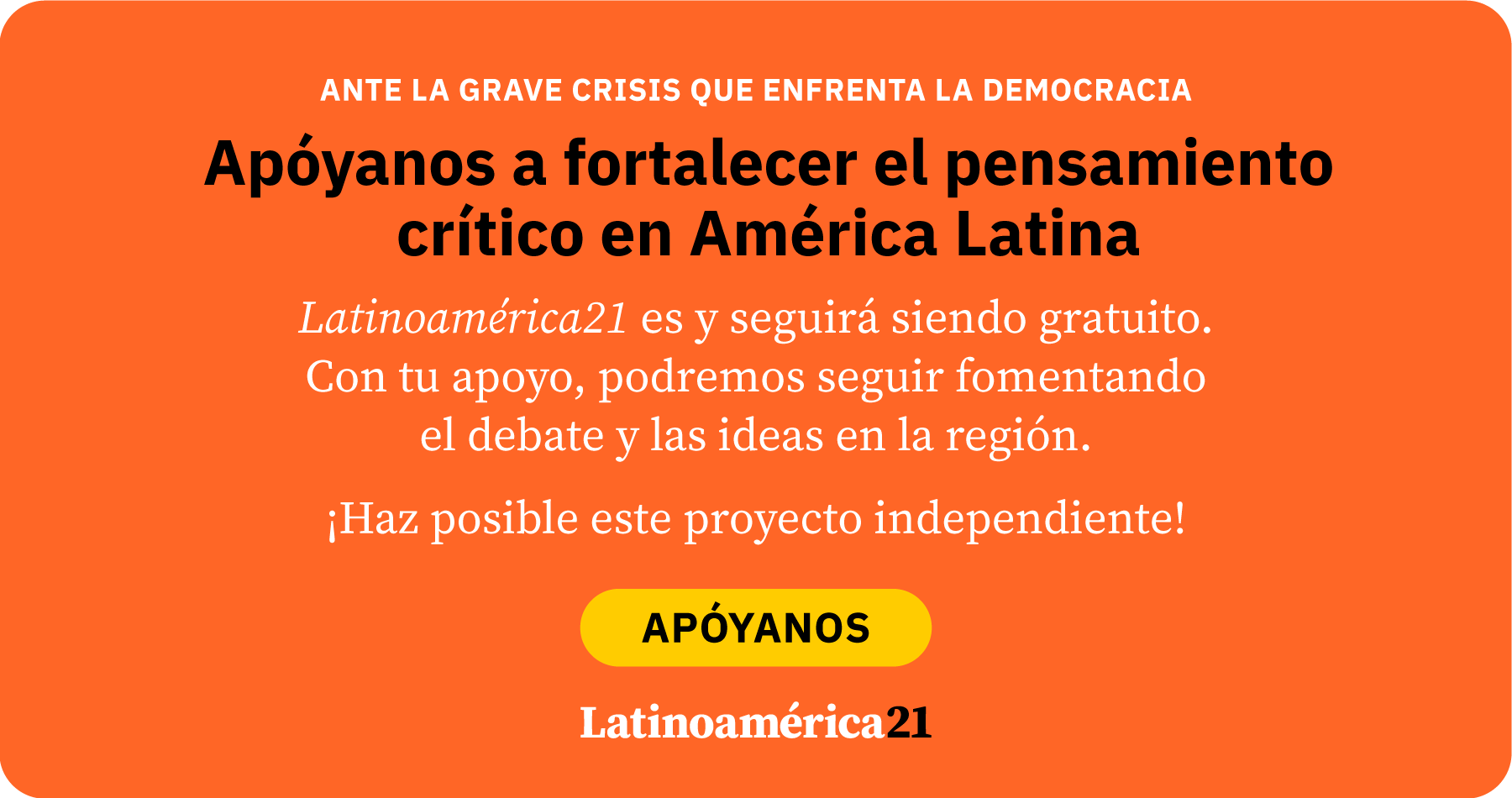El cambio climático no solo destruye territorios y ecosistemas: profundiza desigualdades históricas y obliga a millones de personas a desplazarse. En América Latina y el Caribe, donde confluyen pobreza estructural, violencia, debilidad institucional y desigualdad de género, el clima se ha convertido en un catalizador de vulnerabilidades.
La degradación ambiental —desde la pérdida de masa glaciar hasta las olas de calor, sequías o incendios forestales— está deteriorando los medios de vida y empujando a comunidades enteras a migrar hacia zonas menos afectadas. Los desastres naturales asociados al cambio climático son hoy uno de los principales motores de desplazamiento humano en la región: 2,2 millones de nuevos desplazamientos internos se registraron solo en 2022, una de las cifras más altas del mundo según ACNUR.

El Banco Mundial advierte que, si no se adoptan políticas urgentes, para 2050 América Latina podría tener más de 17 millones de migrantes climáticos internos, con un impacto especialmente grave en México y Centroamérica.
La dimensión de género en esta crisis emerge claramente. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las mujeres y niñas representan cerca del 80% de las personas desplazadas por causas climáticas. Esta ‘feminización’ de la migración climática refleja cómo las normas sociales y la desigualdad estructural amplifican los impactos del deterioro ambiental, afectando especialmente a mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.
Género y migración climática: vulnerabilidad multiplicada
En América Latina, las mujeres suelen ser las principales responsables de garantizar agua, leña y alimentos, tareas que se vuelven cada vez más difíciles con el deterioro ambiental. Además, el informe The Unjust Climate de la FAO revela que las mujeres rurales jefas de hogar pierden más ingresos que los hombres debido al calor extremo y las inundaciones. Si la temperatura global aumentara solo un grado más, las pérdidas podrían crecer hasta un 34%, agravando la pobreza y la desigualdad.
Estas condiciones empujan a muchas mujeres a migrar como estrategia de supervivencia y resiliencia. Sin embargo, durante el desplazamiento estas enfrentan violencia sexual, explotación laboral y trata de personas, además de la pérdida de acceso a servicios básicos, lo que incrementa los riesgos de mortalidad materna y embarazos no deseados.
La salud también sufre las consecuencias
El calor extremo aumenta el riesgo de mortinatos, y el incremento de las temperaturas favorece la propagación de enfermedades como el dengue, la malaria y el virus del Zika. Según un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Americas, las mujeres jóvenes de Centroamérica y el Caribe son las más afectadas. El calor extremo duplica la probabilidad de migrar hacia las capitales, en busca de empleo o refugio.
Por otro lado, sectores altamente feminizados como la maquila textil o el trabajo doméstico están entre los más vulnerables a estos impactos, generando pérdida de ingresos, movilidad forzada y precarización laboral. Además, los factores climáticos crean nuevos —y refuerzan antiguos— determinantes de salud ignorados, evidenciando la necesidad de mejorar el acceso sanitario y los sistemas de vigilancia en salud para responder eficazmente a estas crisis.
Centroamérica: el espejo de una crisis
El Corredor Seco Centroamericano —que abarca Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— es uno de los ejemplos más claros de cómo el cambio climático golpea la vida cotidiana. Más de 11 millones de personas dependen de la agricultura, y entre el 30% y 50% de los hogares rurales han perdido parte o la totalidad de sus cosechas en los últimos cinco años debido a sequías e inundaciones según la OIM.
Esa inseguridad alimentaria empuja a miles de familias a migrar hacia el norte. En este contexto, las mujeres cargan con el peso más duro: quedarse significa soportar la escasez y multiplicar las tareas de cuidado; migrar, en cambio, implica arriesgarse a rutas peligrosas como el Tapón del Darién, donde se han documentado altos niveles de violencia sexual.
Entre 2016 y 2021, los desastres climáticos desplazaron a 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe según datos de UNICEF, incrementando las responsabilidades de cuidado y protección de las mujeres, tanto en tránsito como en destino.
Protagonistas del cambio: mujeres, territorio y justicia climática hacia la COP30
A pesar de este panorama, las mujeres no son solo víctimas: son también líderes y agentes de cambio. En múltiples territorios de América Latina, las mujeres rurales e indígenas encabezan redes de resiliencia, impulsando prácticas agroecológicas, proyectos de reforestación y sistemas comunitarios de gestión del agua. Según ONU Mujeres (2025), estos liderazgos han sido fundamentales para sostener la vida y proteger los ecosistemas, aunque su rol político y económico sigue siendo invisibilizado.
De cara a la COP30, que se celebrará en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, es imprescindible reconocer y financiar el liderazgo climático de las mujeres latinoamericanas. No basta con visibilizar sus aportes: hay que garantizar su participación plena y vinculante en los mecanismos de gobernanza climática y asegurar que los fondos de adaptación lleguen a los proyectos que ellas lideran.
Invertir en mujeres no es solo una cuestión de justicia: es una estrategia de resiliencia climática eficaz. Donde ellas gestionan los recursos naturales, los suelos se regeneran más rápido, los cultivos son más sostenibles y las comunidades muestran mayor cohesión social y seguridad alimentaria. La COP30 debería marcar un punto de inflexión, pasando de ver a las mujeres como víctimas de la crisis climática a reconocerlas como protagonistas de la transformación ecológica y social.
Hacia una COP30 con justicia climática y de género
Brasil, sede de la próxima COP, tiene la oportunidad histórica de situar el nexo entre género, migración y cambio climático en el centro de las negociaciones globales. Esto exige: crear marcos internacionales que reconozcan a las personas desplazadas por el cambio climático; garantizar fondos que se destinen a iniciativas lideradas por mujeres rurales e indígenas y por mujeres desplazadas; asegurar que estas mujeres tengan voz y voto en las decisiones climáticas; integrar la salud en las políticas climáticas y migratorias; y crear mecanismos de rendición de cuentas para asegurar las prácticas relacionadas a los puntos anteriores.
Finalmente, la COP30 debe reforzar el principio de responsabilidad compartida y promover un enfoque regional coordinado que reconozca la interdependencia entre los países afectados por el cambio climático y fortalezca la cooperación regional y multilateral. Solo así la COP30 podrá ser recordada como la cumbre donde se avanzó hacia una justicia climática que también sea justicia de género y migratoria.