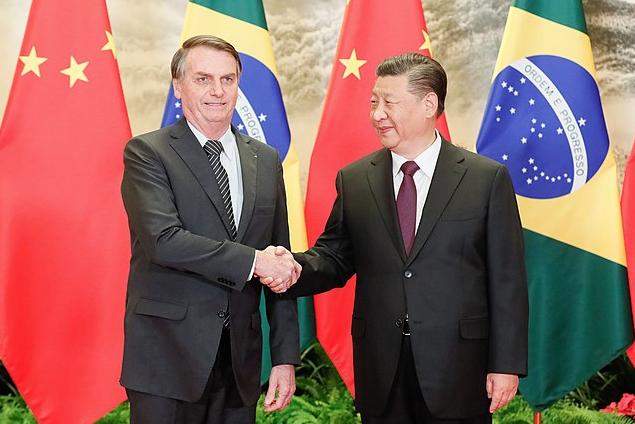El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se ha dado en “un contexto político marcado por la anarquía y una sociedad sumida en el caos”, como lo define el analista político haitiano Joseph Harold Pierre. Un país donde las bandas criminales tienen más poder que la policía y donde el vacío de poder, con la muerte del presidente, se termina de apropiar de lo poco que quedaba del Estado más antiguo de América Latina.
El presidente fue asesinado a tiros en la madrugada del miércoles en su residencia en Puerto Príncipe por un grupo de sicarios extranjeros sin que de momento se conozca el o los autores intelectuales del crimen. Lo que sí se sabes es que el presidente contaba con una larga lista de enemigos, dentro y fuera de la política, debido a su comportamiento conflictivo. A esto se suma que la política haitiana se rige por códigos corruptos y criminales y que es el único mercado que funciona en la actualidad, por lo que los interese detrás del sistema político suelen ser mayores que en otros países de la región.
¿Cual es la situación política en Haití?
De momento, “Haití vive una calma aparente. La sociedad se encuentra en shock” explica Harold Pierre. La gente evita salir de sus casas y el primer ministro, Claude Joseph, que en los papeles no lo es, ha declarado el estado de sitio.
Desde el punto de vista político, según la constitución haitiana, cuando se da un vacío de este tipo por el fallecimiento o incapacidad del presidente, es el primer ministro quien tiene que asumir el cargo. Sin embargo, para ello el primer ministro tendría que ser ratificado por el parlamento, pero el país carece de uno. Esto, debido a que en enero del año pasado se terminó la legislatura sin que hubiera elecciones para renovar la Cámara de Diputados y el Senado debido a la crisis generalizada.
Además, el primer ministro, al no haber sido nunca ratificado por un parlamento, lo es de facto. Y para terminar de complicar la situación, “el primer ministro de facto, que en condiciones normales debería asumir la presidencia, fue revocado por el propio presidente el lunes pasado” y el recientemente nombrado primer ministro recién está conformando su gobierno y no ha asumido. Por lo tanto, para el analista político haitiano el país se encuentra ante la particular situación de tener dos primeros ministros, uno saliente y otro entrante y sin que ninguno de los dos cuente con las condiciones legales para asumir la presidencia.
¿Cómo se llegó aquí?
El origen del caos político actual se desató a partir de las elecciones del 25 de octubre de 2015. Tras una primera vuelta en la cual ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta se convocó a una segunda vuelta para el 27 de diciembre de 2015. Esta, sin embargo, fue pospuesta primero para el 24 de enero de 2016 y debido a los disturbios y enfrentamientos volvió a posponerse para el 24 de abril. Tras una tercera cancelación la elección se celebró en noviembre de 2016, con la victoria de Moïse.
Según la constitución haitiana, explica Harold Pierre, el mandato del presidente es de cinco años. Pero las sucesivas cancelaciones y el retraso de la asunción del presidente llevó a un debate entorno a la extensión de su mandato. Si bien se realizaron elecciones en 2015 y en 2016 el debate se desarrolló entorno a si se trató de una única elección o dos diferentes, lo cual establecería claramente la extensión del mandato. Sin embargo, las instancias que tendrían autoridad para dirimir la cuestión —el Tribunal Constitucional y el Consejo Electoral Permanente—, tampoco existen en el país, lo que llevó a una situación en la cual no se sabía si el mandato de Moïse había concluido o no.
En simultáneo a la profundización del caos político, “se produjo durante los últimos años una acelerada descomposición de la institución policial debido a una voluntad política expresa”, según el analista, con el objetivo de poder operar libre e impunemente. El vacío dejado por un sistema político en plena descomposición y una fuerza policial debilitada empezó a ser ocupado por las bandas criminales, lo que generó un acelerado aumento de los crímenes y la violencia. Esto en medio de una profunda crisis económica y sanitaria que ha azotado aún más a una sociedad de por si muy castigada.
Ante semejante panorama se presentan dos escenarios. El primero sería el de una oleada de violencia donde las bandas criminales, aprovechando el conflicto entre el primer ministro entrante y el saliente, aumenten su poder y terminen adueñándose del país. El segundo escenario sería el de la intervención de la comunidad internacional para participar en la resolución del conflicto, con un protagonismo de Estados Unidos. Sin embargo, es probable que la comunidad internacional, “que no termina de entender el problema haitiano”, según Harold Pierre, considere que el país no cuenta con las condiciones necesarias o con los actores apropiados para salir de esta situación.
¿Cómo salir de esta situación?
En una situación normal, se debería llamar elecciones presidenciales para este año. Sin embargo, la ausencia de consensos políticos mínimos, la grave inseguridad, la desconfianza en el gobierno y el hecho de que el organismo electoral no tiene capacidad legal ni logística hacen inviable el llamado a elecciones. Y de organizarse a la brevedad, probablemente esta exacerbaría el caos y la anarquía.
El país necesita una solución socio-política explica el analista, una concertación de los principales actores que incluya a los partidos políticos, el sector privado, las universidad y autoridades religiosas para que se pongan de acuerdo en seleccionar —no elegir— a las personas moralmente competentes para conformar un gobierno de transición hasta que se puedan organizar unas elecciones en condiciones aceptables. Y para garantizar este proceso, sería indispensable la presencia y el apoyo de la comunidad internacional.
La dramática situación a la cual ha llegado Haití se debe a la sumatoria de un sinfín de factores que no han permitido la consolidación de una democracia decente. Y en este marco, según Harold Pierre, “el problema fundamental del país ha sido el rechazo a toda cultura institucional” que le permita construir sus propios cimientos.
*Este texto está basado en una entrevista realizada a Joseph Harold Pierre: economista, politólogo y consultor internacional haitiano, experto en América Latina y El Caribe y estudiante doctoral en ciencia política en la Nottingham Trent University en Inglaterra.