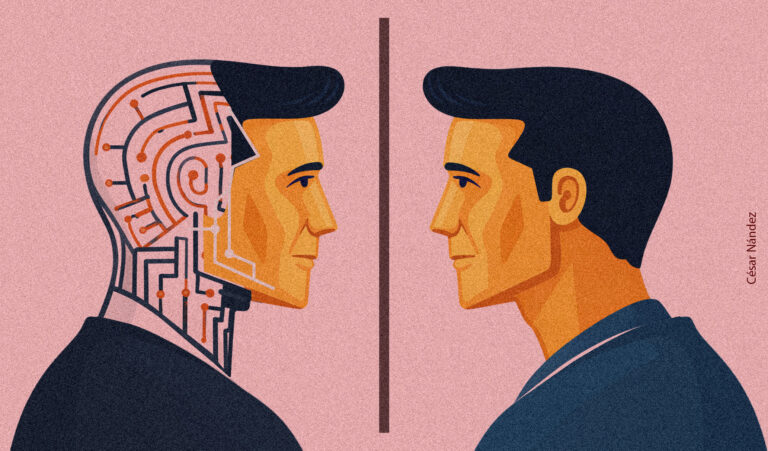Tras dos homicidios aberrantes realizados por menores en Argentina, el Gobierno de Milei incluyó por decreto en las sesiones extraordinarias la revisión del régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad. El año que terminó nos mostró cómo distintos líderes han apelado al reflejo punitivo como propuesta de campaña. Donald Trump, Javier Milei y José Antonio Kast hicieron del aumento de las penas una bandera de gestión.
El argumento no es falso. La legislación es imprescindible para definir qué conductas acepta o rechaza un Estado. La probabilidad de ser detenido por la policía aumenta el costo de delinquir. Y una justicia independiente del poder político y presiones sectoriales es condición básica para la seguridad jurídica y personal. Pero llevado al extremo, el enfoque punitivo tiene costos: atenta contra los derechos individuales y políticos.

Foucault describió utópicas sociedades hipervigiladas. Hay casos reales y cercanos de pacificación con mano dura, como el de Nayib Bukele en El Salvador, y también regímenes donde el brazo armado no sirve a la justicia sino al liderazgo político como en Venezuela, Corea del Norte, Rusia y China.
Además de la afectación de derechos, el fortalecimiento coercitivo del Estado tiene sus propios límites estructurales. Mayor patrullaje y penas pueden reducir el delito, pero no bastan: deja fuera otras políticas públicas y acciones de la sociedad civil. La cuestión relevante es, más allá de cuán severo debe ser el castigo, cuál es la forma más eficiente de prevenir.
El sistema penal llega tarde
Confiar solo en la voluntad individual para elegir caminos virtuosos es un acto de fe miope e imprudente. El delito no sucede en el vacío; se inscribe en historias personales, trayectorias escolares, familias, barrios, trabajos posibles e imposibles, estigmas acumulados y falta de oportunidades. Cuando el sistema penal entra en escena, ya es tarde: hubo víctimas y daño.
La evidencia comparada muestra que en los países con menores niveles de delito (Japón, Noruega, Países Bajos, Finlandia), la seguridad no se concibe como una emergencia sino como una política pública de largo plazo. Muchas cárceles se cierran porque no son necesarias al haber políticas e instituciones que se anticipan: educación temprana, salud mental, urbanismo, empleo, redes comunitarias y una policía profesional. La seguridad no se logra endureciendo penas, sino reduciendo las condiciones que propician la delincuencia.
Hay experiencias alternativas a la lógica penal clásica que modelan caminos donde múltiples actores se involucran. Los modelos de justicia restaurativa buscan superar tanto la expropiación del conflicto por parte del Estado como el foco en castigo o rehabilitación centradas solo en el infractor. Tienen en cuenta a la víctima, al daño causado, y al tejido social.
En España, la Fundación Unblock trabaja con jóvenes presos o en riesgo de exclusión. Su presidente, Carlos Trenor, afirma que “Cuando se sale de una prisión, se es el mismo, pero más viejo. En muchos casos, se empeora. Así no se protege ni a las víctimas, ni a los contribuyentes, ni a los mismos condenados.” Por ello, en Unblock se busca acompañar a quienes egresan de la cárcel para reconstruir su autoestima, romper el rótulo de “exdelincuente” y sacar a las persona de los circuitos que la empujan a reincidir. El programa cuesta menos que un año de cárcel y logra lo que el encierro rara vez consigue: reduce la reincidencia y genera efectos preventivos que se multiplican sobre el entorno del condenado.
Desde Mar del Plata, el Programa Gaia, desarrollado en la Unidad Penitenciaria de Batán, propone un abordaje multidimensional de la conducta ilícita. A partir del análisis de juicios orales, testimonios y pericias, la jueza Mariana Irianni identifica con frecuencia un trauma fundante detrás de la repetición delictiva. El trabajo terapéutico y psicoeducativo del programa ha disminuido la violencia entre quienes cumplen condena de cárcel. Sin comprender el origen del daño, la reincidencia no es una anomalía: es una consecuencia previsible.
Contra toda intuición
Los delitos de alto impacto en los que se apalanca la propuesta reactiva y punitiva dominan el imaginario público, sin embargo, no representan la mayoría de los casos que saturan la justicia. En el gran abanico de delitos y faltas menores, hay amplio margen para intervenir antes de que el daño escale.
Pero incluso en contextos de violencia extrema, hay programas que exhiben éxito pacificador donde el aparato punitivo falla. Tras un intento de homicidio en la Hacienda Ron Santa Teresa en Venezuela, nació – de forma insólita debido al contexto nacional- el Proyecto Alcatraz, que combina deporte, formación laboral y acompañamiento, con el cual se logró desarmar once bandas delictivas y bajar los homicidios en el municipio de Revenga, según datos locales, de 147 cada 100 mil habitantes a solo dos. Andrés Chumaceiro, el COO de la Hacienda, traza un paralelo sugerente: “Hacer buen ron exige tiempo, maestría y paciencia; transformar biografías también. No hay varita mágica: hay un regreso difícil a la comunidad, pero reconfigurando al entorno y permitiendo que quien delinquió se perdone” es posible avanzar.
La ley es imprescindible, la cárcel es necesaria y si bien apostar exclusivamente por el castigo trae una sensación de seguridad inmediata, empobrece el debate y solo posterga el problema. Una hacienda venezolana, una fundación en Madrid y una unidad penitenciaria en Mar del Plata comparten un hilo común: la criminalidad disminuye cundo diversos actores de la sociedad interactúan con el sistema penal y se sienten responsables del resultado.
Ante la demanda de seguridad, los gobernantes tienen la oportunidad de explorar y sincerar las causas, admitir que la problemática sobrepasa al sistema carcelario y policial e invitar a la política, a la sociedad civil, al sector privado y fundaciones a trabajar coordinadamente. Prevenir el delito requiere tiempo, inversión y corresponsabilidad, y los resultados no siempre coinciden con el siguiente calendario electoral. La seguridad no se decreta, se construye.